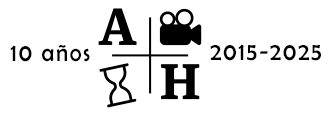Reservados todos los derechos. El contenido de esta introducción no puede ser reproducido ni todo ni en parte, ni transmitido ni recuperado por ningún sistema de información en ninguna forma ni por ningún medio. Sin el permiso previo del autor o la cita académica correspondiente.
D.N.D.A. Registro de autor 5.274.226
Notas para el lector por Diana A. Duart CEHis-FH-UNMdP
Algo más de veinticinco años han transcurrido desde que Carlos Mayo diseñara en sus reflexiones, lo que posteriormente sería, La anatomía de la estancia bonaerense. En un marco general, el trabajo se inscribe en un contexto fecundo de la historiografía argentina focalizado en el análisis del mundo rural. El retorno de la democracia en los ámbitos académicos permitió retomar temas pendientes de nuestra historia. En lo particular, la investigación y el trabajo en equipo fueron el primer antecedente para la posterior creación del Grupo Sociedad y Estado. Quienes tuvimos el privilegio de colaborar con Carlos Mayo y Ángela Fernández recordaremos aquella mezcla de avidez, sorpresa y alegría conforme se incrementaba el corpus documental. Algunas intuiciones habían iluminado el objetivo inicial, pero los resultados concretos no dejaron de sorprender a nuestro querido maestro, Don Carlos.
El trabajo inicial se construyó sobre el análisis de algo más de sesenta inventarios y tasaciones de estancia coloniales (provenientes del Archivo General de la Nación). Los mismos se zonificaron en sentido norte, oeste y sur del área de viejo poblamiento de Buenos Aires. Se establecieron las variables de análisis: tierra, ganado, esclavos, arboles/sembradíos, edificios/instalaciones y equipamiento. El desglose de la información se volcaba por una doble vía. Por un lado se habían confeccionado unas planillas manuales sobre papel (una por cada estancia) y por otro se había armado una base de datos (en el legendario DBase). No dejaremos de recordar la desconfianza que a Mayo le generaba al principio la informática, pero la velocidad en el procesamiento de información, subtotales por rubros, porcentajes y la resolución de gráficos lo fueron “amigando” con aquella tecnología inicial. De todas maneras, no dejaba pasar oportunidad para verificar manualmente algún cálculo. Esta primera versión fue presentada en una Jornadas de Historia Social y Económica, cuyo comentarista fue el Dr. Jorge Gelman, quien recibió gratamente las conclusiones alcanzadas. En ese ámbito sugirió la posibilidad de que la investigación alcanzara la centena de casos para sustentar, estadísticamente, aquellas confirmaciones iniciales. Bajo esta observación, se encaminó el trabajo a una segunda versión integrada por 101 casos que consolidaron las líneas directrices de la investigación. Un año más tarde, el paper fue presentado en un nuevo encuentro y como en la anterior vez se coincidió con el Dr. Gelman. En esa situación el comentarista señalaba la extraordinaria capacidad de síntesis de Mayo, que con semejante corpus documental, resolvía el trabajo en ocho carillas siendo que muchas veces con una sola fuente se habían escrito tesis doctorales.
Este ejercicio inicial que nos ocupa, fue recuperado y publicado en una compilación del Prof. Raúl Fradkin (1993): La historia agraria del Río de la Plata colonial. Los establecimientos productivos. En la presentación de la obra señalaba: “…Los investigadores se han visto precisados en incursionar en otros territorios documentales, en particular los inventarios y tasaciones. Obviamente ellas no permiten contestar las preguntas típicas de los estudios de hacienda pero tienen la ventaja, en cambio, de permitir visiones más abarcadoras sobre este tema. En este volumen se ha incluido el primer y señero trabajo al respecto: el de Carlos Mayo y Ángela Fernández sobre un centenar de inventarios…” (1). Quienes conocimos de cerca a Carlos, supimos de sus conflictos con el orden de los papeles, tiempo después nos confesó que había remitido la primer versión sostenida sobre los sesenta y seis casos.
La anatomía de la estancia bonaerense fue el ejercicio germinal para una obra de mayor envergadura como fue Estancia y sociedad en la pampa, prologada por Tulio Halperin Donghi (1995), pero esa es otra historia…
Cita:
(1) Fradkin, Raul O. (compilador y estudio preliminar); La Historia agraria del Río de la Plata Colonial. Establecmientos Productivos, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1993, p.28
Anatomía de la estancia bonaerense (1750 – 1810)
por Carlos A. Mayo y Ángela Fernández * **
En los últimos años la estancia colonial bonaerense ha comenzado a salir de la penumbra. Conocemos, hoy mejor que ayer, su articulación con el mercado, sus ingresos y sus gastos así como su relación con la mano de obra afectada a su servicio.(1) Si algo permanece borroso aún es su imagen misma. Los dos intentos previos a éste de describirla resultan, ahora, demasiados esquemáticos.(2) En esta comunicación —mero adelanto de una investigación y un análisis aún no concluidos— pretendemos reconstruir la anatomía de la estancia colonial bonaerense y la distribución del capital analizado los inventarios y tasaciones de sesenta y seis establecimientos rurales orientados a la producción ganadera localizados en la campaña de Buenos Aires. No todas son etiquetadas como «estancias» por las fuentes, pero todos son campos con predominio de la actividad ganadera y todos se encuentran en tierras de estancias. Hemos agrupado las explotaciones rurales estudiadas en tres regiones: Norte (Pilar, Areco, Pesquería, Arrecifes, Pergamino, Arroyo del Medio, San Nicolás, Rincón de San Pedro), Oeste (Luján y Sur (La Matanza, Magdalena, San Vicente, Chascomús). De los sesenta y seis campos, estaban localizados en la región Norte, catorce en el Oeste y los restantes catorce en el Sur. No todos los establecimientos considerados estaban «poblados” —para usar una palabra de la época— en tierras propias. Sólo treinta y ocho estancias podían reclamar la propiedad de la tierra.
El ganado
El ganado y no la tierra se reveló como la principal inversión en la mayoría de los establecimientos estudiados. El porcentual de la inversión en ganado ofrece fuertes fluctuaciones oscila entre el 6,72% y el 69% del capital para los campos con tierras propias, pero, en las explotaciones situadas en tierras ajenas puede superar el 90%.
El ganado vacuno es prácticamente omnipresente, cincuenta y nueve estancias sobre el total de sesenta y seis lo crían (véase cuadro I). El 25,75% de los campos cuenta además con vacas lecheras lo que da un indicio de la relativa difusión de los lácteos en la estancia colonial. Muchas más numerosas son las explotaciones que tienen bueyes, ascienden a 68,18% del total (véase cuadro I).
Tanto o más presente que el vacuno, el caballo y la yegua son casi infaltables en los campos analizados, un 93,92% los cría.
El mular parece estar difundido en todas las regiones estudiadas. Un total de veintiséis campos cuenta con mulares aunque su número debió ser mayor si tenemos en cuenta que algunos inventarios no registran mulas, en cambio burros hechores. Eso sí, no hemos encontrado las mentadas las mentadas estancias de mulas, el mular es criado junto a otras especies. Las estancias que cuentan con mulas se hallan así ligadas a tres mercados: el Alto Perú (mulas), la ciudad de Buenos Aires (novillos), y el mercado externo (cueros).
El ovino parece haber tenido una difusión mayor a la imaginada en la estancia colonial. El 63% de los establecimientos relevados cuentan con ganado de ese tipo. La marcada presencia del ovino «presente en las tres regiones» obliga a repensar su importancia en la estancia colonial. Su valor era ínfimo —un real por cabeza— pero, contra lo que quiere una tradición arraigada, no sólo era aprovechado sino también la lana, como tendremos ocasión de ver. La imagen tradicional que proscribe el porcino de la estancia colonial se reveló esta vez más acertada. Sólo tres campos tienen cerdos. De la misma manera, el estanciero colonial parecía compartir con Juan Manuel de Rosas su desprecio por las aves de corral. Sólo dos estancias tienen gallinas, patos y pavos. (3)
El estudio de los inventarios y tasaciones aquí realizadas revela que la estancia colonial bonaerense no sólo era tierra y vacas, por el contrario, la diversificación del stock ganadero parecía ser un rasgo característico.
La tierra y los esclavos
La tierra y los esclavos, cuando los había, se disputan el segundo y tercer lugar en las inversiones necesarias para Explotar una estancia. La tierra era barata —se valuaba en uno y dos reales la vara— con el agregado de que sólo se tasaba el frente sobre el río y no el fondo de la propiedad. El hecho de que, a diferencia del ingenio azucarero brasileño, la tierra no fue la principal inversión de capital, debiera de ser un toque de atención para los constructores de modos de producción.
Sobre el total de los sesenta y seis establecimientos relevados, cuarenta y uno contaban con esclavos. El número total de los contabilizados es de ciento sesenta y cuatro, de los cuales noventa son varones y setenta y cuatro mujeres. La media de esclavos por estancia poseedora de estos. era de cuatro esclavos.
Edilicios e instalaciones
Contra lo que quiere una tradición nostálgica muy proclive a trasponer la imagen de la estancia del siglo XIX al pasado colonial, la vivienda del estanciero o del mayordomo en la estancia anterior a la revolución era más bien modesta. Treinta y ocho campos contaban con casa y treinta y cuatro apenas con un rancho como vivienda principal. A juzgar con el precio asignado por el tasador, las casas y ranchos que integraban el casco de la estancia colonial eran pocos o nada pretenciosos. El precio de la casa podía oscilar entre seis y sesenta pesos. Raras eran las viviendas que llegaban a los trescientos pesos y sólo una fue tasada en mil pesos. (4) Se trataba de construcciones de adobe y paja muy poco sofisticadas. Alguna que otra tenía techo de teja, señal de cierto status. Los ranchos eran muchas veces miserables, no excediendo por lo común los diez pesos, aunque los había de hasta cuarenta pesos. En algunos establecimientos la cocina estaba separada de la vivienda principal y era instalada en un rancho aparte.
No todas las estancias corlaban con pozo de balde, sólo solo hemos detectado 21 que si lo tenían (31,8%) (véase cuadro 2)
Los campos del norte norte podían ostentar además un horno de cocer pan (diez en total) dato que matiza la tan arraigada tradición que habla de una dieta constituida a base de carne.
La capilla que Pablo Constantini presenta como si fuera habitual en la estancia colonial, brillaba en realidad por su ausencia. (5) De los sesenta y seis campos relevados sólo uno tenia oratorio . Esto no implicaba que el estanciero bonaerense careciera de devoción religiosa. Por el contrario, en los inventarios abundan los nichos con imágenes de santos y santas así como los crucifijos. Sólo catorce (21,21%) explotaciones rurales tenían galpones para los cueros. La presencia de una atahona en la estancia podía hacer trepar considerablemente el porcentual de la inversión en edificios e instalaciones sobre el total del capital invertido. Una atahona, en efecto, podía implicar una inversión de hasta cuatrocientos pesos. Pero solo siete establecimientos habían construido una atahona.
Los corrales. por lo general de postes de ñandubay, eran bastantes frecuentes, cuarenta campos (72.72%) tenían por lo menos un corral.
Tal el conjunto —ciertamente poco aparatoso— de edificios e instalaciones de la estancia colonial bonaerense.
Equipamientos
Hemos incluido en este rubro sólo aquellos bienes cuyo uso final no presentaba dudas, ya que los inventarios no suelen ser muy explícitos acerca de los objetos que registran en lo que hacen a su destino. En general, el equipamiento no representa más del 10% del capital invertido en la estancia, en contadas ocasiones excede ese porcentaje. Por lo común, empero. la incidencia del equipamiento se mantiene por debajo del 10%.
El equipamiento de las estancias era bien sencillo. Además de la infaltable marca de herrar, incluía con mucha frecuencia hachas (77.27%) y también herramientas de carpintería (37.87%). El 46,56% de los campos relevados contaban, por lo menos, con un arado y el 80,30% con implementos de labranza. En general, el precio asignado a estos items era bajo, las hachas eran valuadas entre uno y cuatro pesos, los arados entre uno y tres pesos, los instrumentos de labranza entre un puñado de reales a dos pesos. Los precios asignados a las herramientas no excedían por lo común los ya apuntados. Diferente era la situación de las carretas, que podían costar hasta treinta y cinco pesos. Es interesante destacar que cuarenta y cinco establecimientos, esto es, más de la mitad de las propiedades analizadas contaba con medios de transporte propios. Ello podría explicar cómo podían sembrar trigo en lugares alejados de Buenos Aires y venderlo en la ciudad con provecho, se ahorraban el flete.
Pero, lo más sorprendente, fue encontrar en algunas estancias del norte de Buenos Aires los rudimentos de un sector textil. Peines de tejer y hasta un telar atestiguan la existencia de esa incipiente manufactura textil doméstica en la estancia norteña. Azara afirmaba que la mujer del Litoral no hilaba ni cosía; parece que eso no era siempre así. Hacia el oeste la actividad textil parece disminuir, sólo se practicaban en dos de los campos relevados; en el sur no hay rastro de ellas.
Sembrados y árboles
Aproximadamente, la tercera parte de las explotaciones rurales analizadas exhiben en sus inventarios tierras sembradas de trigo. Pero, como se ha visto, los establecimientos que asociaban la ganadería con la agricultura debieron ser bastante más dada la frecuencia en que aparecen arados e implementos de labranza en sus inventarios. La sospecha de que la estancia colonial no era un establecimiento exclusivamente ganadero queda parcialmente confirmada en este trabajo. La presencia de agricultura en el interior de la estancia no puede ser así desdeñada.
¿Y que hay de la leyenda de la pampa sin árboles, del criollo indolente que no se esforzaba por tener su propio retazo de sombra? No conviene exagerar este aspecto del mito, el 34,84% de los campos relevados tenía árboles y arbustos, desde una higuera. un sauce o un ombú solitario hasta un denso monte de frutales. Se destacaban sobre todo los árboles de durazno, que aportaban leña al establecimiento. No menos de trece campos tenían durazneros, algunos en espesos montes (6)
Estancias laicas y estancias religiosas Estamos cada vez más convencidos que las diferencias entre las estancias laicas y las eclesiales son mucho menos marcadas y relevantes que sus semejanzas. Una comparación entre los inventarios consultados y los de las estancias betlemitas de Arrecifes y Fontezuelas así como los de las estancias de los Mercedarios en Magdalena revela precisamente esas semejanzas. Stocks ganaderos diversificados, caso modesto, instrumentos de labranza, herramientas de carpintería y otros instrumentos de producción parecen coincidir en uno y otro tipo de establecimiento.(7)
Conclusiones
La comparación de los sesenta y seis establecimientos estudiados revela, más allá de sus diferencias, un esqueleto, una anatomía de la estancia colonial que, aunque provisional por la falta de más datos, bien puede reconstruirse tentativamente. Apoyadas siempre sobre un curso de agua, la estancia bonaerense cuenta, por lo general, con un casco moderno y poco elaborado. Una casa o un rancho con o sin cocina separada, a veces un pozo de agua y algún galpón y, con mucha mayor frecuencia, uno o más corrales. En algunas estancias, además, puede haber un montecito de árboles y una atahona. El stock ganadero es diversificado con mucha frecuencia, también la estancia asocia ganadería con agricultura y horticultura. No todas las estancias tiene tierras propias y esclavos. En el norte de la campaña bonaerense podrá haber además manufactura textil y algún horno de cocer pan. Tal, en síntesis, la imagen de la estancia colonial bonaerense, lo demás es fantasía retrospectiva.
Pero, nuestro estudio no ha concluido. Falta examinar y categorizar el equipamiento, las instalaciones y las existencias de ganado según sus dimensiones y el capita] invertido. Queremos conocer, además, el mobiliario, los cambios operados a través del tiempo y la composición de los gastos del estanciero en bienes de consumo. Nos prometemos contestar estas y otras preguntas pendientes en un futuro próximo.
*Se agradece la colaboración de los estudiantes Diana A. Duart y Carlos Van Hauvart (UNMdP).
** Hemos decidido presentar los cuadros y las citas de autor en sus hojas originales, tal cuales fueron presentadas en el primer congreso.




Edición y corrección sobre el original: Maximiliano Van Hauvart, estudiante UNMdP.