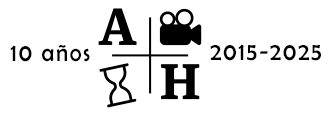Hoy en el Rincón de Adso la Profesora Marcela Pitencel, Profesora Adjunta de la materia Historia Universal General Antigua, que se dicta en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la UNMdP junto a Facundo Tremsal, abordan el contenido “Gladiadores”, desde la perspectiva de Alfonso Mañas Bastida tomando como punto de referencia su libro “Gladiadores, el gran espectáculo de Roma” de Editorial Ariel.
Este videopodcasting está pensado para un público interesado en estos temas, además para colegas de la disciplina y afines que trabajan en un proceso de enseñanza aprendizaje en el mundo presencial como despresencializado a partir de la educación a distancia o virtual.
Podrás consultar bajo la aplicación Genial.ly el trabajo “Gladiadores, la historia recreada”, con textos tomados de la revista Despertar Ferro en su serie Arquelogía e Historia (N.14). Link: https://aportesdelahistoria.com.ar/los-gladiadores-a-traves-de-la-historia-recreada-en-genial-ly/
Además de los epígrafes de Marco Valerio Marcial que señala la Profesora Pitencel.
Preguntas y respuestas para introducirnos en el Tema:
Introducción[1]:
1.- ¿quién es el autor de Gladiadores, el gran espectáculo de Roma?
El autor es Alfonso Mañas Bastida, nacido en Baza (Granada), es doctor con mención europea en Historia Antigua por la Universidad de Granada. Profesor en Historia del Deporte e investigador por la Universidad de Granada (grupo HUM 865, Deporte y olimpismo en el mundo antiguo)
Becado por el ministerio elabora su tesis doctoral (Munera gladiatoria: origen del deporte espectáculo de masas) calificada con sobresaliente cum laude en la Universidad La Sapienza de Roma
¿Cómo se llamaba el espectáculo en la lengua original?
El deporte se llamaba gladius y terminó siendo su [“] deporte nacional [”][2]. (P.25)
El autor plantea que puede ser considerado un espectáculo de masas. ¿Por qué?
Los estudiosos del deporte coinciden en establecer que el fenómeno que conocemos como ‘deporte espectáculo de masas’ comienza a finales del siglo XIX–principios del XX. Sociólogos, economistas, historiadores y filósofos consideran esta fecha inamovible. Sin embargo, el deporte gladiatorio parece poseer varios de esos rasgos, si no todos, lo que llevaría a adelantar la primera aparición del deporte espectáculo de masas alrededor del siglo I de nuestra era.
Los rasgos que los autores indican como necesarios para poder hablar de deporte espectáculo de masas son:
1) la componente espectáculo es muy alta.
2) es seguido por una gran masa de modo regular, lo que origina: a) movimiento fan, disturbios y b) que los medios de comunicación recojan las noticias de ese deporte, para mantener informada a esa masa.
3) el énfasis principal está en atraer lo máximo posible al espectador –la masa– (lo que se logra gracias a que la componente espectáculo es muy alta).
4) existencia de un sistema económico desarrollado asociado a ese deporte.
5) los deportistas son productos de consumo de la masa.
6) existencia de un recinto específicamente diseñado para que los espectadores puedan contemplar la acción del modo que esta resulte más atrayente
El deporte gladiatorio evolucionó hasta realizarse en función de la masa que lo veía, haciéndose continuamente más atractivo a esta de modo que atrajese así a aún más masa –como el deporte espectáculo de masas actual. Igualmente, en el deporte gladiatorio sí se dan esos elementos: casi todos los días del año había juegos, el munus era un sistema económico desarrollado en sí mismo, los gladiadores eran productos de consumo de la masa (eran consumidos por la masa, literalmente, como veremos más adelante). De hecho, la dimensión misma de masa adquiere una magnitud completamente nueva con el munus: de los aproximadamente 20.000 espectadores diarios durante la semana de los juegos olímpicos se pasa a los 250.000 (circo Máximo) u 85.000 diarios del Coliseo, durante casi todos los días del año
¿Cuál es el planteo del autor sobre el éxito de este espectáculo?
Paradójicamente, pese a que el deporte gladiatorio se explica por los tiempos de violencia y guerra en que vivió la sociedad en que surgió, su gran popularidad se debió sobre todo a la disminución de conflictos bélicos durante el alto imperio. Conforme el imperio creció, la seguridad de este fue mayor (había menos guerras, por tanto, menos necesidad de soldados, era la pax romana), lo que significó que cada vez había un mayor número de ciudadanos que no habían tenido jamás experiencia de batalla, por lo que envidiaban a los pocos ‘afortunados’ que sí la habían tenido. Por tanto, lo militar se fue idealizando en este cada vez mayor grupo de ciudadanos no combatientes, progresivamente más y más fascinados por las virtudes militares (disciplina, destreza con la espada, dureza de carácter, etc.) y, en consecuencia, con el hombre que las encarnaba todas ellas en el contexto en que vivían esos ciudadanos (la urbe); el gladiador… Así fue como el gladiador se convirtió en un mito, en la estrella y símbolo de aquella sociedad.
Esta atracción por la guerra también ayuda a explicar por qué preferían los duelos de uno contra uno (monomachia) en lugar de los menos usuales combates de grupos (gregatim, más parecidos a las batallas de la guerra real de ese momento histórico). El combate de la pareja evocaba la fascinación del tradicional duelo singular de los tiempos míticos (como el de Aquiles contra Héctor), que ya para entonces se veía como una cosa muy del pasado debido a las nuevas formas de guerra; la importancia de la acción militar individual había pasado a un segundo plano tras la transición a la forma de guerra hoplita. Para los tiempos de Roma ya no era posible ver en los campos de batalla duelos singulares, dado que la estrategia de las falanges de hoplitas había mostrado que la solidaridad grupal y la disciplina colectiva eran militarmente más eficaces para lograr la victoria en la batalla que el luchar cada uno por su cuenta (o que decidir toda la batalla mediante un duelo singular, cuyo resultado difícilmente podrían aceptar ambos bandos). La guerra de Roma era un ‘deporte de equipo’ jugado por unidades de varios hombres que se movían en bloque, como si cada unidad fuese una pieza de ajedrez, no dejando ningún protagonismo a la acción individual. Ya no podía hacerse uno famoso por realizar acciones heroicas en el campo de batalla, sino que la función más estimable y destacable que podía hacer un buen soldado era precisamente todo lo contrario, no destacar, sino seguir las ordenes y hacer exactamente lo mismo que el resto de sus miles de compañeros. En semejante época, los gladiadores eran los únicos que mantenían ya duelos singulares, y esto nos ayuda a entender por qué los combates gladiatorios atraían tanto a los romanos. En realidad, el gladiador podía hacer lo que nadie más entonces; exhibirse en solitario con la espada ante miles de personas, todas pendientes de esa figura individual. En este aspecto el gladiador era envidiado (y deseaba ser emulado) por todos, incluso por los emperadores.
El munus también era una representación a escala de la conquista del mundo por Roma; sobre la arena ponían a los hombres y bestias de todas las regiones del mundo sometidas por Roma, ahí podía verse todo el mundo dominado por ellos. Un espectáculo sin duda atrayente para cualquiera.
¿Por qué el espectáculo se llama munus?
En Roma el espectáculo consistente en ofrecer luchas de gladiadores se llamaba munus (‘deber’, ‘obligación’) porque originalmente esta práctica era una obligación fúnebre que se tenía con el difunto recién fallecido; los familiares más allegados tenían el deber (munus) de ofrecer en memoria del muerto un combate de gladiadores (munus gladiatorum), con la idea de que la sangre del gladiador vencido (en aquellos primeros tiempos sí moría siempre el vencido) favoreciese al espíritu del fallecido en la otra vida. Esta vinculación fúnebre inicial se perdió con el tiempo, pero el término munus se mantuvo durante toda la época romana para designar al espectáculo gladiatorio. Podemos así distinguir dos fases en la evolución de la gladiatura:
Fase 1: Cuando aún era una costumbre fúnebre.
Fase 2: Tras dejar de ser una costumbre fúnebre.
los combates de gladiadores comenzaron en la esfera privada, como parte de los funerales de hombres importantes de la sociedad romana. Eran por tanto espectáculos no oficiales (el estado no tomaba parte en ellos).
El origen de esta costumbre de hacer luchar a hombres armados durante los funerales la atribuían los romanos a los etruscos (como otros muchos elementos de la cultura romana, como la toga, los fasces, y el ritual y vestimenta religiosa). Livio especifica que la costumbre provenía del área de la Campania (de influencia originalmente etrusca) y sur de esta, donde de 343 a 290 a. C los romanos (teniendo como aliados a los campanos) combatieron tres guerras contra los samnitas, quedando los romanos influenciados por las costumbres de la zona (etruscas en origen). Una de esas costumbres típicas de los campanos –y que los romanos adoptaron– era celebrar cenas amenizadas con combates de gladiadores
Sobre el significado original del munus entre los romanos, Tertuliano ofrece una explicación muy completa de porqué se celebraba en los funerales, concluyendo que el propósito y significado principal de tales juegos funerarios era que las almas de los difuntos se vieran propiciadas por la sangre humana. Así considero que veían el munus como una forma de sacrificio humano, que aportaba los siguientes beneficios:
1) El espíritu del difunto se beneficiaba de la sangre derramada.
2) El sacrificio de víctimas humanas mostraba la importancia del difunto.
3) Al quedar satisfecho el difunto los vivos se aseguraban que este no se les aparecería (los espíritus insatisfechos solían atormentar a sus parientes, demandándoles cumplir con los ritos fúnebres debidos).
4) El heredero, al organizar el munus, mostraba su capacidad (capacidad económica –pagaba todo el evento–, capacidad organizativa –montaba todo el funeral–, etc.) ante el resto de miembros de la sociedad, manifestando así que estaba capacitado para ocupar el puesto que el difunto había dejado vacante en esa sociedad.
Para el siglo I a.C. los combates gladiatorios se habían convertido ya en un gran entretenimiento público y en un poderoso instrumento político para atraer votantes. Hasta tal punto que los políticos competían por ver quien ofrecía el munus más espectacular, con el objeto de atraerse así al mayor número de votantes (del mismo modo que los políticos de hoy dan mítines y conciertos). Ofrecer munera era el medio por el cual mejor percibía el pueblo la capacidad de un político; ‘Si es capaz de gestionar buenos munera es capaz de gestionar bien el estado’ era el razonamiento de la plebe. De hecho, el candidato que no ofrecía juegos no tenía posibilidades.
De este modo los políticos tomaron la costumbre de dar munera de manera casi continua, para promocionar sus campañas electorales y ganar popularidad, lo que hizo que el pueblo se habituase tanto a ver munera que se volvieron verdaderamente dependientes de ese espectáculo, siendo la cosa que más anhelaban en su tiempo libre
Pero dado que en esa carrera electoral todos los candidatos ofrecían lo mismo –munera y más munera– el único modo de destacar sobre los demás era innovar, ofrecer algo que ningún otro candidato hubiese ofrecido antes al pueblo. Así, los combates de gladiadores comenzaron a ir acompañados por otros espectáculos tales como cacerías de fieras, exhibiciones de animales adiestrados o muy exóticos, etc. Lógicamente, con el paso del tiempo innovar era cada vez más difícil; para el final de la república el pueblo había asistido a tantas variaciones del munus original que difícilmente había nada que pudiese sorprenderles ya. Y, sin embargo, el edil para el año 65 a. C, Julio César, ofreció espectáculos que lograron atraer a todos, tanto por su coste como por su excitante puesta en escena. Entre las novedades introducidas por César en esta ocasión destacó la instalación de una exhibición pública de todos los elementos especiales que se emplearon en esos juegos, tales como las armaduras de plata usadas para los combates… Fue lo que hoy llamaríamos una exposición temática en toda regla, de las primeras de las que se tiene noticia.
En consecuencia, la costumbre de conceder la missio se generalizó durante este periodo (república tardía) como un medio de ahorrar dinero y gladiadores formados (pues llevaba su tiempo ‘crear’ a un buen gladiador). Además, conceder la missio a gladiadores buenos que resultaban vencidos era también un medio de mantener alto el nivel del espectáculo.
A la vez, la costumbre de que el editor escuchara a los espectadores sobre qué hacer con el vencido fue visto por los políticos que organizaban el munus como algo beneficioso para ellos, pues mejoraba su imagen ante los espectadores (cuyo voto deseaban); al preguntarles se daba a los espectadores la oportunidad de manifestar su opinión sobre el rendimiento del vencido, lo que convertía a estos en aún más participes del espectáculo, lo cual hacía que este les resultara todavía más atractivo, con lo que más votos ganaba aún quien ofrecía el munus (el editor) . Dado que el editor necesitaba los votos de los espectadores y que estos solo le votaban si él les contentaba, el editor generalmente confirmaba el veredicto que pedía la audiencia (aunque a veces le saliese caro).
¿Cuáles son los tipos de gladiadores?
Antes de dar la lista completa de los tipos de gladiadores hay que decir que estos tipos se englobaban en dos grupos generales; el grupo de los tipos gladiatorios que llevaban armamento pesado (llamados scutarii) y el grupo de los tipos que llevaban armamento ligero (parmularii).
Al grupo de los scutarii pertenecían tipos gladiatorios tales como el murmillo, el secutor, o el oplomachus, mientras que al grupo de los parmularii pertenecían tipos como el thraex, el retiarius o el laquearius.
La división en scutarii (pesados) y parmularii (ligeros) era usada sobre todo para hacer las parejas de gladiadores, pues la regla principal establecía que había que enfrentar siempre a ambos grupos (i.e. un ligero contra un pesado, el enfrentamiento no podía ser de dos gladiadores del mismo grupo (ej. dos pesados))
Si bien al principio no podemos hablar de tipos gladiatorios definidos, pues como hemos visto los gladiadores eran simplemente los prisioneros de guerra, los cuales combatían en la arena con las armas con las que habían sido capturados en campaña (distintas entre sí como distintas eran las nacionalidades de esos hombres), pronto se evidenció sin embargo una tendencia hacia definir el equipo con el que luchaban los gladiadores.
¿Cuál fue el primer grupo de gladiadores?
–Samnis (samnita): Llamado así porque sus armas –pesadas (largo escudo rectangular (scutum), gladius (a veces sustituido por lanza (hasta)), ocrea izquierda hasta la rodilla)– eran las que originariamente usaban los soldados samnitas, quienes luchaban con plumas en el casco, al igual que harían los gladiadores samnitas. El tipo gladiatorio samnita es mencionado con mucha frecuencia durante la república, pero desaparece con el imperio. El motivo de esta desaparición fue que para época de Augusto el pueblo samnita ya estaba perfectamente integrado dentro del imperio, era un pueblo amigo más, por lo que pareció ofensivo que siguiese existiendo un tipo gladiatorio que llevase por nombre ese gentilicio y que usase las armas de ese pueblo. Por tanto, se decidió que ese tipo se escindiese en tres; el secutor, el oplomachus y el murmillo. Obviamente estos tres tipos eran también de armas pesadas, pues llevaban las mismas armas que el samnita había usado antes (con algunas modificaciones), pero al estar repartidas en tres tipos distintos y al llevar estos tipos otros nombres pues ya no se recordaba al pueblo samnita, con lo que se cumplía con el respeto debido a un pueblo amigo.
Posteriormente las campañas en la Galia (siglo II aC) y en Tracia (80 aC) supusieron la llegada a Roma de grandes contingentes de galos y tracios, los cuales lucharon como gladiadores con sus características armas. Así surgieron el gallus y el thraex, otros dos tipos gladiatorios.
Gallus (galo): Su nombre alude al pueblo cuyas armas usaba. Luchaba con la spatha y con el gran scutum rectangular, y probablemente sin protección en la cabeza (ni casco ni yelmo). Aparece durante el siglo II aC, cuando tienen lugar las primeras campañas romanas en la Galia, aunque puede que ya los etruscos usasen prisioneros de guerra galos con su armamento propio en sus luchas de gladiadores. Tras la reforma augusta este tipo gladiatorio se fusiona con el murmillo y el oplomachus, con los cuales guardaba una gran similitud.
Thraex (tracio): Llamado así porque usaba las armas típicas del pueblo tracio. Fue introducido en Roma en los años 80 aC, cuando Sila trajo prisioneros de guerra tracios – miembros del ejército de Mitrídates, rey del Ponto–. Este gladiador llevaba pequeño escudo rectangular o redondo (parma) en la mano izquierda, por lo que el resto de ese brazo iba protegido con la manica, y ocreae que cubrían hasta la rodilla –bastante arriba, para compensar el pequeño escudo–. Con la mano derecha empuñaba su arma ofensiva, la sica –puñal corto de hoja curva, en forma de L. La hoja tenía esa forma para posibilitar así alcanzar al oponente, que estaba resguardado tras el escudo; el thraex golpeaba con la sica –con la parte recta de la hoja– junto al borde del escudo y, tras este, la parte curva de la hoja iba dirigida hacia el interior, hacia el cuerpo del rival. En cuanto al yelmo de los thraeces, este tenía los laterales alargados y estaba coronado con plumas en la cresta. Llevaban el torso desnudo y los muslos a veces iban protegidos por fasciae. Como vemos, las armas del thraex eran ligeras. Respecto a sus rivales, el thraex suele representarse combatiendo al murmillo o al oplomachus (típicos gladiadores de armas pesadas), por lo que serían estos sus rivales usuales. En el relieve de la tumba de Scaurus (Pompeya) aparece esperando al vencedor de un combate entre dos equites – gladiadores que combatían a caballo–. El eques vencedor combatiría contra el thraex a pie, ya sin el caballo (pues la montura sería demasiada ventaja para el eques, y lo que les gustaba a los romanos eran los combates igualados, tanto que fuese imposible prever quién iba a ganar, lo que permitía hacer apuestas).
Andabata: Es otro tipo de gladiador de la república que desapareció con la reforma augusta. Llevaba una armadura hecha de piezas metálicas como las lorigas de los soldados o las de algunos sagittarii (gladiadores arqueros). La cabeza iba protegida por un yelmo sin ninguna abertura para los ojos, por lo que luchaba a ciegas. Existen pocas referencias a este tipo gladiatorio; un relieve griego que representa a un gladiador de estas características y una de las sátiras perdidas de Varrón, que se sabe se titulaba andabata. Algunos estudiosos creen que combatían a caballo, cargando a ciegas el uno contra el otro, pero es más probable que fuesen gladiadores de a pie.
–Cataphractus: Muy similar al andabata, la diferencia era que los cataphracti llevaban una cataphracta (loriga de escamas metálicas, distinta a la del andabata) que les cubría casi todo el cuerpo y un yelmo que probablemente sí les permitiría ver algo.
Planteas que hay tipos gladiatorios que desaparecen con la reforma de Augusto. ¿Cuáles surgieron?
Son varios
Cataphractus y andabata se fusionan con la reforma augusta y forman el crupellarius.
–Crupellarius: Unión de los dos tipos anteriores tras la reforma augusta. Según muestra una estatuilla de bronce el cuerpo iba por entero protegido con una lorica segmentata, mientras que el yelmo tenía pequeños orificios que permitían la visión. Según dice Tácito los crupellarii iban “enfundados en una cubierta completa de acero… eran impenetrables” (i.e. llevaban armadura de pies a cabeza). Era, en definitiva, el ‘carro blindado’ de los gladiadores, inexpugnable casi, pero también poco móvil y el que antes se cansaba, por la gran cantidad de kilos de metal que llevaba encima y debía mover. Física y muscularmente eran los más fuertes, para poder desplazar con rapidez todo ese peso.
Murmillo: Nombre derivado de mormýros (pez en griego) o de muraena, nuestra morena, el pez-serpiente marino, porque este gladiador combatía del mismo modo que ese pez; al igual que la morena lucha escondiéndose entre las rocas, saliendo solo para dar el golpe fatal, el murmillo aguardaba tras su escudo, atacando solo cuando sabía que podía dar el golpe decisivo. Igualmente, la cresta del casco del murmillo estaba moldeada en forma de pez, para hacer más evidente al espectador cuál era su comportamiento –y para añadir espectacularidad al casco–. Para llevar el morbo al máximo a veces enfrentaban al murmillo (el pez) contra el retiarius (el de la red, el pescador). Llevaba manica sobre el brazo derecho, el de la espada. Su espada era la spatha que antes (de la reforma augusta) usaba el gallus. En el brazo izquierdo llevaba el gran escudo rectangular (scutum), el que antes usaban el samnis y el gallus (tipos de los que derivaba el murmillo). Usaba ocreae bajas, pero que le permitían quedar cubierto por completo cuando se agachaba tras el enorme scutum en la típica posición de guardia. Lo enfrentaban al thraex, al provocator y al retiarius. El yelmo del murmillo solo permite ver de frente, y no a los lados, debido a lo pequeño de los agujeros para los ojos, que disminuyen mucho el campo de visión, lo que le obligaba a girar la cabeza o el tronco para ver a su alrededor (una de las desventajas con las que se taraba a los gladiadores pesados).
Oplomachus: Del griego ὅπλον (oplon, “escudo”) y μαχος (machos, “combatiente”), literalmente “el combatiente del escudo”. Como su nombre indica, se caracterizaba porque luchaba con el gran escudo griego (ὅπλον), generalmente redondo. Llevaba también la lanza (hasta) típica de los guerreros hoplitas griegos, además de una daga larga (también usada por la infantería griega). Por lo demás vestía yelmo con visera muy espectacular (coronado con una cresta majestuosa), manica sobre el brazo derecho y ocrea cubriendo la tibia izquierda. Las piernas iban también protegidas con fasciae. Por tanto, el oplomachus es de armas pesadas. Lo enfrentaban al tracio.
Retiarius: Su nombre deriva de rete (red) ya que esta era su arma característica. La red no obstante no era una red normal, sino que llevaba en los extremos unos pesos para poder ondearla y dirigirla hacia el objetivo al ser lanzada por el aire. Para poder lanzar la red se necesita que el rival esté a suficiente distancia (si el rival está pegado a ti no puedes echarle la red, esta no sirve para nada) para lo cual el retiarius empuñaba en la otra mano un tridente –cuyo largo mango establecía entre el retiarius y su rival un espacio suficiente–. Igualmente, la red tenía un cordel que iba atado a la muñeca de la mano que ondeaba la red, para así poder recuperarla si no caía sobre su objetivo (el retiarius podía recuperarla tirando del cordel, ya que quedarse sin la red dejaba al retiarius casi sin ninguna opción de victoria). Por contra, si el tiro era exitoso (si caía sobre el rival) el hecho de que el retiarius estuviese unido por el cordel a la red se convertía en una desventaja (pues su rival –mejor armado– podía atraer al retiarius hacia sí tirando de la red) por lo que el retiarius cortaba el cordel con una daga que llevaba en la mano del tridente (la mano que empuñaba el asta del tridente empuñaba a la vez una daga). Vemos por tanto que el retiarius iba equipado de red, tridente (fuscina, tridens) y daga –más la manica como elemento protector–. La cuestión que ahora se plantea –y que ha dado lugar a muchas teorías por parte de los estudiosos– es cómo llevaba el retiarius esas tres armas durante las distintas fases del combate
–Secutor: Su nombre deriva del verbo sequor (seguir), y hace referencia a la acción característica que realizaba este tipo de gladiador; la de seguir al retiarius (era el secutor (seguidor/perseguidor) del retiarius). Obviamente era el rival típico del retiarius (fue creado específicamente para ello, su armamento estaba diseñado a propósito para contrarrestar el armamento del retiarius). Durante el combate el retiarius se comportaba típicamente dando vueltas alrededor del secutor para marearlo y, cuando lo sorprendiese con la guardia baja, echarle la red encima. Por tanto, el secutor seguía al retiarius durante todo ese periplo que este recorría, tratando así de no dejar nunca al retiarius que se alejase lo suficiente como para que pudiese ondear y echarle encima la red (para ondear la red se necesita un espacio mínimo). Además, el secutor buscaba el contacto ya que sus armas –pesadas (scutum y gladius)– y su morfología (más grande y fuerte) le daban ventaja en el cuerpo a cuerpo contra el retiarius; las armas pesadas se daban a hombres de constitución fuerte, grandes, capaces de portarlas sin cansarse pronto, pudiendo así ofrecer un buen espectáculo. Las armas ligeras, por el contrario, se daban a hombres de constitución menos fuerte, de menos peso corporal, pero por ello mismo teóricamente más ágiles (el retiarius debía ser ágil para esquivar a su oponente mejor armado y cazarlo con la red). Pero, obviamente, si ambos entraban en el forcejeo cuerpo a cuerpo el gladiador de armas pesadas –al tener mayor fuerza muscular– tenía ventaja sobre el retiarius.
–Laquearius (de laque, lazo): Aparece en los últimos tiempos del imperio. En esencia era un tipo gladiatorio derivado del retiarius, que en lugar de red usaba un lazo (como el que hoy usan los cowboys americanos para atrapar al ganado). Por lo demás su equipo era el mismo que el del retiarius; llevaba galerus sobre el hombro izquierdo y no usaba yelmo ni ocreae. Su arma era un lazo en la mano derecha y en la izquierda un gancho afilado (como los de los carniceros actuales). Su técnica de combate era lanzar el lazo sobre el enemigo para derribarlo al suelo, y una vez ahí le ponía el gancho en el cuello. Entonces el árbitro paraba el combate y si el veredicto era iugula lo degollaba con el gancho (o más probablemente con una daga, en esencia la misma técnica que el retiarius). Como vemos, el retiarius era tan inmensamente popular que dio lugar a tipos derivados de él. Aparte del laquearius, otro de sus derivados era un tipo de retiarius (del que desconocemos el nombre) que, en lugar de red, en la mano derecha llevaba una espada que en vez de hoja tenía tres pinchos en línea (según muestran dos lápidas). Con esa extraña arma se ha asociado la marca (con 4 puntas en cuadrado) encontrada en la cabeza distal del fémur izquierdo de uno de los gladiadores enterrados en Éfeso.
Provocator (también llamado spatharus porque luchaba con una spatha aún más larga que la spatha normal): Sobre el pecho llevaba una coraza (cardiophilax) de escamas metálicas. Más que de un tipo gladiatorio se trataba de una técnica de lucha; los gladiadores podían pertenecer a otros tipos (ej. un thraex vs. un oplomachus) pero si les ponían sobre el pecho el cardiophilax pasaban a ser considerados provocatores. En esencia, el cardiophilax era como un sujetador actual de mujer. La coraza de delante iba (de arriba abajo) desde las clavículas al esternón, y de ancho de pezón a pezón. Esta coraza iba sujeta por dos tiras horizontales (una que salía de cada lado de la coraza, pasando por debajo de las axilas) y dos tiras verticales (cada una salía por cada hombro) que se encontraban en un broche en la espalda. En el relieve vemos que el centro de la coraza está decorado (con la cabeza de una gorgona o motivo mitológico similar) y que ambos provocatores llevan casco (en lugar de yelmo), luego el combate representado es anterior a la reforma augusta. De hecho, el provocator es otro de los tipos gladiatorios que desapareció con la reforma augusta. Cuando no se enfrentaba contra otro provocator, este era emparejado con algún tipo gladiatorio que poseía alguna ventaja comparable a la que él tenía por la larga hoja de su spatha, como el dimachaerus, que luchaba con dos gladii, uno en cada mano.
Dimachaerus: De este tipo gladiatorio tenemos dos referencias escritas (gracias a las cuales conocemos su nombre) y unos pocos relieves. Surgió a finales del imperio y, como su nombre indica, luchaba con dos machaeri (machetes), uno en cada mano (como muestran los relieves). No obstante, pronto se permitiría usar gladii e –incluso– spathae, como muestra otro famoso relieve. Sin duda su forma de luchar debía ser muy espectacular. El hecho de que para finales del imperio aún siguiesen surgiendo nuevos tipos de gladiadores muestra que el deporte gladiatorio estaba en pleno desarrollo, lejos de haber perdido interés para el público, como sugieren algunos autores.
Iaculator (de iaculor, lanzar): Como su nombre indica lanzaba armas (jabalinas). Se le enfrentaría al sagittarius (arquero), para que estuviesen igualados al usar ambas armas arrojadizas, o a otro iaculator. Otras variantes menos frecuentes de este tipo de gladiador eran el pulsator y el veles. Del pulsator solo conocemos el nombre. Sobre el veles, llevaría también una jabalina (como el iaculator), con la variación de que la tendría atada (hasta amentata) mediante una correa para recuperarla en caso de fallo. El iaculator no usaría este sistema, sino que llevaría varias jabalinas encima o, en ocasiones, iría un harenarius (operario de la arena del anfiteatro) junto a él portando las jabalinas que fuese necesitando, como puede verse en el famoso relieve conservado en el museo de L’Aquila.
Eques: Como su nombre indica combatía a caballo. Sus armas eran escudo redondo de montar (parma equestris), yelmo (con dos plumas, una a cada lado) y lanza (spiculum) en el brazo derecho –que iba protegido por la manica–, fasciae en las piernas y botines en los pies. A diferencia del resto de gladiadores solían llevar túnica. Evidentemente, dado que se exigían combates igualados, un eques solo podía enfrentarse a otro eques (un gladiador a caballo presentaba una superioridad enorme sobre uno a pie, por lo que no tenía ningún interés realizar esta combinación). Así, el combate entre dos equites consistía, primero, en hacer caer del caballo al rival usando la lanza (esta fase de la lucha era igual a las justas de la edad media). Tan pronto uno era derribado, el otro descabalgaba y trataba de ponerle la espada en el cuello, o la lanza si aún la conservaba. Según Isidoro de Sevilla la parte del munus legitimum dedicada a los combates de gladiadores (el munus propiamente dicho) comenzaba normalmente con un combate de equites.
Scissor: Su nombre deriva de scindo (cortar), por lo que podríamos traducirlo como ‘el que corta’. Aparte de por ese nombre latino, que solo nos ha llegado mediante una inscripción, también se le conocía por el término griego άρβήλας (arbelas). Un relieve fúnebre que se conserva en el Louvre lo representa solo, con yelmo de secutor, lorica squamata hasta justo por encima de las rodillas y puñal en la mano derecha (ese brazo protegido por manica). La mano izquierda está introducida dentro de un cono metálico acabado en la media luna de la hoja de un hacha (el cono llega hasta el codo, todo el antebrazo está dentro de él). Ambas piernas están (por debajo de la rodilla) cubiertas de fasciae y la tibia izquierda, la más adelantada, lleva una ocrea. Otro relieve en el que podemos verlo es el hallado en Tomis, en esta ocasión enfrentado contra un retiarius, apareciendo la media luna en tierra (quizá la ha perdido durante el combate) y empuñando daga en la derecha. También se le representa en el relieve del gladiador ΡΟΔΩΝ (Rodon), hallado en Satala (Lidia), con los mismos rasgos; yelmo y cono en la mano izquierda (perdido el brazo derecho por debajo del codo)
Essedarius: Combatía sobre un carro britón (essedum) al estilo de los guerreros de Britannia, que consistía en que sobre el carro iban el auriga, que lo manejaba, y el essedarius propiamente dicho, que era quien luchaba. Esta era la forma en que los essedarii combatían en la guerra
Sagittarius (de sagitta, flecha)): Los sagittarii combatían entre sí lanzándose flechas. Además del arco y el carcaj con las flechas, el sagittarius llevaba manica squamata (en el brazo izquierdo, el que aguantaba el arco) y balteus (cinturón). A menudo llevaban el tronco cubierto con una lorica squamata, lo que parece lógico para protegerse, ya que al no llevar escudo podrían herirse muy fácilmente si hubiesen combatido con el torso desnudo (como el resto de gladiadores). Al llevar la lorica, la maestría del combate estaba en lograr herir al rival en los pocos puntos desprotegidos (unión del brazo y el tronco, piernas, etc.) un verdadero ejercicio de puntería en el cual –evidentemente– solo un buen arquero podía triunfar. Las flechas eran una ventaja enorme sobre el resto de gladiadores, por lo que los sagittarii solo podían enfrentarse entre ellos, a lo sumo contra un iaculator. No obstante, en los combates de grupos (gregatim), en los que se reconstruían batallas de la antigüedad, dado que se enfrentaban ejércitos –y estos debían tener miembros de todos los cuerpos de la milicia (infantería, caballería, carros, arqueros, etc.)–, todos estos tipos de gladiadores (equites, essedarii y sagittarii) podían combatir en una misma batalla contra gladiadores de a pie. Parece que, pese a arrojarse flechas (o jabalinas los iaculatores), no había peligro para el público, pues no hay ninguna crónica de accidente por esta causa.
Entre los gladiadores, ¿hay homosexuales?
Si, por supuesto, están los Tunicatus (‘el que viste túnica’): Este gladiador luchaba vistiendo una ligera túnica que le cubría el torso y llegaba hasta el muslo, una de las pocas excepciones (junto con los equites, provocatores, sagitarii y gladiadores del tipo de los crupellarii) a la regla de que los gladiadores luchaban a torso desnudo. En realidad, los tunicati eran un tipo de gladiadores formado por los afeminados (los gays que serían llamados hoy, effeminati o cinaedi que los llamaban entonces), hecho por el cual eran tratados con desprecio tanto por el resto de sus compañeros de profesión (todos los cuales alardeaban de ser muy viriles) como por los sectores tradicionales de la sociedad romana (el común del pueblo y la mayoría de la nobleza), pese a que la homosexualidad masculina, desde que Roma entró en contacto con Grecia (sobre todo a partir del siglo II a. C), era algo corriente entre los hombres de la alta sociedad romana (muchos emperadores, como Adriano, tuvieron relaciones con hombres, aunque más bien debemos considerarlos bisexuales, dado que también mantenían relaciones con mujeres).
14.- Por lo que veo, hay una relación directa entre el gladiador y las armas que usan
La diferencia entre estos tipos gladiatorios no residía solo en el diferente tipo de armamento, sino que lógicamente diferentes armas imponían usar técnicas de combate distintas, lo que hacía muy interesantes los combates entre estos distintos tipos gladiatorios. Por ejemplo, las primeras campañas en Britannia (55-54 a. C) supusieron la repetición del proceso, causando sensación los prisioneros britones que fueron exhibidos en las arenas luchando en sus típicos carros de combate. En esta ocasión el nuevo tipo gladiatorio no fue bautizado con el gentilicio de la nación de origen, sino a partir del arma tan espectacular con la que combatía, el essedum (el carro de guerra britón). Así este tipo gladiatorio fue llamado essedarius.
Los romanos aumentaron la lista de clases de gladiadores mediante la creación de tipos inspirados en un arma concreta que les parecía muy espectacular (como la rete (red), a partir de la cual crearon al retiarius), inventando tipos gladiatorios específicamente ideados para hacer frente a alguno de los ya existentes (como el secutor, que fue creado para ser el rival ideal del retiarius) y desarrollando tipos derivados de los ya existentes (como el laquearius, que era un derivado del retiarius).
¿Cómo es el vestuario de un gladiador?
Algunas piezas del vestuario eran comunes a todos los tipos de gladiadores, o a muchos, tales como el taparrabos (subligaculum), el cual se ajustaba entorno a la cintura mediante el balteus (cinturón). El balteus era muy ancho, logrando así proteger el estómago (una correa más estrecha no llegaría tan alto).
Otra pieza del vestuario común a todos los tipos eran las fasciae, tiras de cuero o tela que se enrollaban entorno a las piernas y brazos, ofreciendo buena protección. Las fasciae colocadas sobre las rodillas (envolviéndolas) servían para disminuir las molestias ocasionadas por lesiones en esa zona, a la vez que evitaban que la lesión empeorase (mismo propósito que el buscado por los deportistas de hoy cuando se ponen rodilleras o vendas alrededor de la rodilla). En ocasiones algunos gladiadores podían llevar fasciae sobre las tibias, en lugar de ocreae (grebas).
Otro elemento muy común era la manica, el protector del brazo, hecha de placas metálicas (entre la superficie de metal y la piel del brazo había un acolchamiento de cuero o tela).
La mayoría de gladiadores llevaban yelmo (galea) y escudo, aunque estos variaban de forma según el tipo de gladiador. Es importante no confundir un yelmo con un casco; el yelmo cubría completamente la cabeza, incluido el rostro, mientras que el casco no tiene cubierta para la cara. El yelmo solía estar decorado con dos plumas (pinnae) insertadas una a cada lado, o montadas sobre la cresta (crista), plumas que solían ser de pavo real en los espectáculos más lujosos. El yelmo del murmillo era una excepción, ya que no llevaba plumas, sino que la decoración consistía en que la cresta estaba moldeada en forma de pez. El único yelmo que no llevaba ningún elemento que sobresaliese era el del secutor –el rival típico del retiarius– ya que cualquier elemento como cresta o plumas que sobresaliese podía quedar más fácilmente enredado en la red del retiarius, facilitando así a este la captura del secutor, con lo que el combate sería menos interesante.
El yelmo también tenía una función que iba mucho más allá de la mera protección de la cabeza; la de despersonalizar al gladiador. Al ocultar la cara y la mirada del luchador este se convertía en un ser sin rostro, por tanto, en ‘algo’ con lo cual era más difícil empatizar. Así, al no poder ver los ojos del vencido, al ganador le costaba menos matarlo, si ese era el veredicto. Puede parecernos que un gladiador debía sentir pocos escrúpulos a la hora de quitar la vida a otro hombre (sobre todo si tenemos en cuenta la violencia que existía en esa sociedad) pero si consideramos la forma en que había que ejecutar el veredicto (el vencido estaba frente al vencedor, inmóvil, mostrándole la garganta para que se la cortase) no cabe duda de que tales sentimientos estaban presentes y de que la ocultación del rostro ayudaba a que la acción discurriese con la frialdad que recogen las fuentes de la época. Más aún si tenemos en cuenta que lo normal era que se enfrentasen gladiadores de un mismo ludus (un editor, para organizar un munus, normalmente contrataba con un lanista, no con varios); así pues, si tenías que matar a un compañero de la escuela –puede incluso que a un amigo– lo mejor desde luego era que un yelmo te impidiese verle los ojos, y que el resto de gente (tus compañeros de ludus, los familiares y amigos del que matabas (a menudo en la grada)) no pudiese verte el rostro.
Este equipamiento básico (yelmo, escudo, manica y fasciae) daba al gladiador una cierta protección de áreas expuestas (las extremidades y la cabeza, que estaban más al alcance del arma del contrario), con el objetivo de evitar que un combatiente quedase mutilado (e incapacitado para seguir luchando) en los comienzos del combate, lo que habría echado a perder el espectáculo. Por ejemplo, una treta sucia –que se usaba desde tiempo inmemorial– era la de tratar de golpear la tibia izquierda del rival (si este era diestro); en la posición de guardia (defensiva) el escudo lo aguantas con el brazo izquierdo, por lo que es ese lado del cuerpo –el lado protegido– el que ofreces al rival. Sin embargo, el escudo solo llegaba por lo normal a proteger hasta la rodilla, estando uno desprotegido de rodilla para abajo. Así, la tibia izquierda era la parte del cuerpo más al alcance de la hoja del rival, por lo que la treta consistía en golpear precisamente ahí, en la tibia izquierda (no golpeaban el pie porque este pillaba más abajo y había que agacharse demasiado para golpearlo, quedando uno en una posición comprometida si la acción salía mal y había que defenderse). Evidentemente un tajo en la tibia dejaba al contendiente incapaz de seguir luchando –si no mutilado para el resto de su vida–. Dado lo fácil y frecuente que eran tales golpes en la tibia izquierda, desde muy pronto se estableció que todos los gladiadores llevasen una ocrea en la tibia izquierda (los diestros). Muchos rehusaban llevar una ocrea en cada tibia porque la tibia derecha solía estar en el lado bien cubierto, y cuando se exponía la tibia derecha era durante la fase de ataque, en la que un golpe ahí era poco probable. Por tanto, dado que llevar otra ocrea en la pierna derecha aumentaba el peso a mover, preferían dejar la pierna derecha sin ocrea e ir así más ligeros. Tanto las fuentes visuales (relieves y mosaicos) como las escritas confirman este uso predominante de la ocrea en la tibia izquierda. No obstante, también hay algunas excepciones en las que podemos ver gladiadores con las dos ocreae.
El tamaño de la ocrea iba en función de la cantidad de armadura defensiva que llevaba el gladiador; así, los gladiadores que usaban grandes escudos (ej. el murmillo) solían llevar, para compensar, una ocrea pequeña, mientras que los que usaban escudos pequeños (ej. thraex) compensaban esta desventaja llevando una gran ocrea (hasta la rodilla) e incluso las dos.
Por el contrario, el torso debían llevarlo desnudo, claramente vulnerable al rival. El propósito de esto era dejar desprotegido un lugar en el que poder herir, al contrario, pero un lugar que no fuese tan fácil de herir como, por ejemplo, la tibia izquierda arriba comentada. El torso es la parte central del cuerpo, por lo que un gladiador bien entrenado podía ser capaz, mediante un hábil uso del escudo, la espada y las posiciones de ataque y defensa, de hacer muy difícil para el contrario el alcanzarle en el torso.
¿Cómo finalizaban los combates gladiatorios?
Los combates gladiatorios han sido habitualmente malinterpretados (…) en la mayoría de ocasiones (…) ambos luchadores salían de la arena con vida. (…) era una exhibición de destreza, fuerza y resistencia, de mostrar los valores de una sociedad altamente militarizada que vivía por y para la guerra… (P.23)
Pero, ¿Cómo puede considerarse deporte a una actividad forzosa realizada por esclavos?
no puede hablarse de deporte en el caso de una actividad [forzosamente] practicada por esclavos, pero aun así hay que recordar que también existían gladiadores que eran ciudadanos libres y que voluntariamente elegían competir en ese deporte (autorati), los cuales, además, eran los mejores gladiadores de todos (…)
¿Qué característica debía tener un gladiador?
En el deporte gladiatorio había que ser ágil, rápido, fuerte y resistente – tanto en cuerpo cómo, sobre todo, de espíritu- … se corría, se saltaba y se lanzaba, pero dentro de un marco bélico, orientado a un fin militarista (…). Un buen gladiador exhibía las cualidades – físicas y morales- que eran deseables en un buen soldado (…) y, mediante su ejemplo y la admiración que creaba en las gradas alentaba en los espectadores que lo veían el deseo de ser buenos soldados y, en el caso de las mujeres, el deseo de casarse con un buen soldado y ser madres de hijos que tuvieran esas cualidades.
¿Cuál era el objetivo de llevar infantes a ver el espectáculo?
La gladiatura tenía una clara vertiente pedagógica (…) las elites intelectuales consideraban que el deporte gladiatorio educaba a la gente, sobre todo a los que habrían de ser los futuros soldados (los niños), a que les enseñaba que mediante entrenamiento y disciplina podían lograrse las más altas virtudes (valor, obediencia, desprecio de la muerte, etc.), les enseñaba cómo comportarse ante el dolor y la muerte (cómo afrontarlos). (…) Ante la imposibilidad de llevar a los niños al campo de batalla para educarlos, se traía la batalla a los niños para que pudiesen así tener una educación completa… la escuela les educaba en todas las signaturas, pero la educación militar la recibía el niño en el aula de guerra, que era el anfiteatro.
[1] Extraje parte de la discusión central que el autor plantea poner en juego a partir de un punteo. Quería tener diez cuestiones que seguramente nos pregunten nuestros interlocutores al respecto; lo formulé cómo pregunta y pensé en la respuesta que ofrece la bibliografía.
[2] Esta afirmación la sostiene con su hipótesis de trabajo: “En este sentido podemos comprender que la lucha de gladiadores fuese un elemento esencial de la sociedad romana, pues encarnaba lo que para ellos significaba un espectáculo verdaderamente romano, que expresaba perfectamente su identidad como pueblo.” (P.26)
EPIGRAFES
La maravilla del anfiteatro
No mencione la bárbara Menfis las maravillas de sus pirámides, ni el trabajo
asirio se jacte de Babilonia; no se alaben los afeminados jonios con el templo
de Diana, que el ara abundante en cuernos deje olvidar a Delos, y que los
carios cesen de ensalzar con elogios inmoderados hasta los mismos cielos el
Mausoleo colgado en el aire vacío. Toda obra humana debe ceder al anfiteatro
del César, la fama celebrará únicamente ésta por todas.
El rinoceronte
Exhibido el rinoceronte por toda la arena, te ofreció, César, un espectáculo que
no prometió. ¡Oh con qué bravura se enfureció incoerciblemente! ¡Qué grande
era el toro, para quien un toro era un pelele!
Rinoceronte y oso
Mientras los domadores provocaban asustados a un rinoceronte y se iba
reconcentrando durante largo tiempo la furia de la terrible fiera, desesperaban
de conseguir el combate anunciado. Pero por fin volvió el furor que se le
conocía de antes. Con su doble cuerno levantó a un pesado oso igual que un
toro lanza hasta las estrellas los monigotes que le echan.
Un rinoceronte tan certero como Carpóforo
Con un golpe así de certero dirige la fuerte diestra del todavía joven Carpóforo
los dardos del Nórico. Aquél levantó fácilmente con su cerviz un par de novillos
y ante él se rindieron un feroz búfalo y un bisonte; y un león, huyendo de él,
vino a caer de bruces sobre las armas. Anda ahora, populacho, quéjate de que
daba largas.
Hércules superado por las mujeres
La fama ensalzaba un trabajo famoso y propio de Hércules: que el león había
sido abatido en el vasto valle de Nemea. Calle la leyenda, porque después de
tus juegos, oh César, declaramos que esto lo hace ya un Marte femenino.
Naumaquia
Si hay algún espectador retrasado, llegado de lejos, para el que éste ha sido su
primer día de este sagrado espectáculo, que no lo engañe la Enío naval con
sus barcos, y las olas idénticas a las del mar: esto, hace poco, era tierra seca.
¿No me crees? Mira el espectáculo mientras los combates marinos cansan a
Marte: a no mucho tardar, dirás: “esto hace poco era mar”.
Naumaquias
Fue empresa de Augusto el enfrentar aquí las escuadras y poner en
movimiento los mares con la trompeta naval. ¿Qué parte corresponde a
nuestro César? Tetis y Galatea han visto en las aguas fieras desconocidas,
Tritón ha visto sobre las espumas del mar carros [con ruedas] chispeantes y ha
pensado que pasaban los caballos de su señor; y mientras Nereo prepara los
enconados combates con los navíos enfurecidos, se ha horrorizado al ir a pie
por las limpias aguas. Todo lo que se contempla en el circo y en el anfiteatro,
esto lo ha presentado en tu honor, oh César, el agua rica [en portentos]. Que
no se hable ya de Fucino ni de los estanques del †siniestro† Nerón: que los
siglos venideros no conozcan más que esta naumaquia.
Edición: Max Van Hauvart Duart (Nobu) y Carlos Van Hauvart.
Gráfica: Florencia Benítez (Nobu)