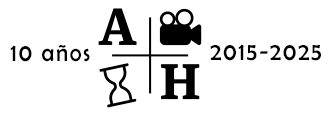Reservados todos los derechos. El contenido de esta introducción no puede ser reproducido ni todo ni en parte, ni transmitido ni recuperado por ningún sistema de información en ninguna forma ni por ningún medio. Sin el permiso previo del autor o la cita académica correspondiente.
D.N.D.A. Registro de autor 5.274.226
Pulperos y Pulperias de Buenos Aires 1740-1830 (I)
ISBN 937-9136-15-2
Pulperos y pulperías rurales
(1778-1823) (II)
Carlos A. Mayo, Ángela Fernández, Diana Duart, Carlos Van Hauvart, Julieta Miranda, Laura Cabrejas, Vanesa Velich y Daniel Virgili.
La historia de la pulpería en la pampa dista de haber sido agotada. A pesar de que aún hay mucho por investigar acerca de ella y acaso por ello mismo su imagen parece haberse cristalizado, tanto, que ya se nos aparece con una sospechosa nitidez. Desde aquella descripción, francamente negativa, que nos dejara Emery Essex Vidal -la de una choza miserable y sucia compuesta de dos piezas una para albergar el negocio y la otra oficiando de alojamiento-la pulpería era descripta con rara unanimidad y casi con los ojos cerrados por historiadores y aficionados del tema; allí estaban siempre el mostrador, la reja de barrotes de madera primero y de hierro más tarde que protegía al pulpero de la arisca clientela, alguna mesa y un par de bancos rústicos. Afuera un trapo o bandera enastada en una larga caña anunciaba su presencia al solitario jinete de la pampa (1). Aquélla legendaria pulpería, donde los gauchos bebían aguardiente hasta embriagarse, mataban el tiempo jugando al truco y entregaban la vida en duelos a cuchillo, podía ser también y para sumarle mayor sordidez, un prostíbulo. El pulpero típico, ese que embaucaba a los incautos parroquianos detrás del mostrador era, si hemos de creerle a contemporáneos nostálgicos y viajeros, casi indistinguible de su andrajosa clientela. En efecto, lo veían mal entrazado, sumaria y muy pobremente vestido, y por añadidura algo sucio y desaliñado; un personaje en suma que no desentonaba con su sórdido y miserable local (2) . Su principal y más lucrativo negocio era -nos aseguran- la venta, por lo general ilícita de cueros, sebo y grasa que compraba sin demasiadas preguntas al gaucho a precio vil y revendía con crecidas ganancias (3). Forjada en relatos de viajeros y memorialistas, esta imagen casi a temporal de la pulpería y el pulpero rural sigue circulando sin matices, ni reservas. ¿Hasta qué punto sin embargo, refleja escrupulosamente la realidad? Este trabajo, elaborado a partir del estudio concreto de nueve pulperos y pulperías bonaerenses, se propone ofrecer una visión algo más integral, sorprendente y rica de la pulpería pampeana en el tránsito del período colonial tardío al independiente. Hemos basado nuestra investigación en inventarios y tasaciones encontrados en sucesiones de pulperos y nos ha interesado reconstruir a partir de ellos el patrimonio, la pulpería, y el estilo de vida de sus dueños y administradores así como la serie de productos que vendían a su clientela. La fuente es confiable, aun con sus trampas y limitaciones. El inventario y la tasación del patrimonio los que morían, aun en esa pampa aislada, se confiaba a entendidos y se realizaba, por lo común, bajo la mirada atenta de los deudos o su viuda. Es verdad que eso no evitaba los fraudes y las sustracciones pero no era frecuente que se omitiera alguna pertenencia de algún valor del difunto cuando ésta estaba allí, delante de los ojos del tasador. En algunos patrimonios menguados y a repartir entre una familia numerosa nada que tuviera cierto valor, dejaba de ser registrado. Las nueve pulperías son las siguientes; la de Juan de Silva, inventariada en 1778 en Arrecifes, la de Ignacio Cuello, en San Isidro (1782), la de José Vicente González, en Magdalena (1799), la de Carlos Puyoll, Ensenada (1802), la de Pedro Pascual de la Cruz, en Quilmes (1805), la administrada por Andrés Revoredo, en San Isidro(1808), la de Mónica de la Cruz Martínez, en el Puerto de Las Conchas (1813), la de Mariano Serna, en Arroyo de Luna (Arrecifes 1817) y la de Ramón Rivas, en Rincón de Zárate, (1823) (4).
La Pulpería
Los inventarios nos permiten conocer con algún detalle la infraestructura de las pulperías. Al parecer algunas funcionaron en viviendas bien modestas como las que menta la imagen tradicional. Así la de Ramón Rivas, en Rincón de Zarate, estaba alojada en un rancho muy maltratado de pared francesa, cubierto de paja sin puerta propia (la de su pulpería así como el armazón de esta le había sido prestada) que los entendidos tasaron en 20 pesos. El rancho en el que funcionaba la pulpería de Pedro Pascual de la Cruz era algo más sofisticado (fue tasado en 150 pesos). Estaba construido de adobe crudo y techo de paja en mal estado, con tres puertas -dos de pino y una de cedro- y una «ventanita con tres cuartos de alto de madera de cedro». Allí mismo funcionaba la pulpería. Pero no se crea que era esa la única vivienda de la Cruz, que residía quizás parte del tiempo en la ciudad de Buenos Aires donde tenía otra pulpería. En Buenos Aires Don Pascual era dueño de una casa tasada en 510 pesos. En torno al rancho donde estaba su pulpería había otro que oficiaba de cocina, un gallinero y un horno de cocer pan. La pulpería de Mariano Serna, en Arroyo de Luna (Arrecifes) funcionaba ya no en un rancho sino en una casa de pared francesa y techo de paja (los de teja eran raros y solo los había en las viviendas de los vecinos más acaudalados) y cuatro habitaciones, con tres marcos y puertas. La casa y las demás construcciones aledañas -tres viviendas y un cuarto con ramada- fueron tasadas en 221 pesos. Al parecer en una de esas construcciones el pulpero tenía un oratorio donde se encontraron un cáliz de plata, dos manteles, dos albas y dos amitos de coco, un misal, un frontal de seda y sacras «bastante usadas y sin vidrios».
Más alejada aun de la imagen del rancho miserable y achaparrado de que nos hablaba Cunninghame Graham (5), era la casa donde se encontraba la pulpería de Don José Vicente González en Magdalena, que debió ser una de las más importantes del pago. Valuada en 974 pesos, la casa de González tenía techo de tejas y varios cuartos, cocina y trastienda. Junto a la pulpería González tenía una cancha de bochas para entretener a su clientela y sacarle algunos reales más. La descripción sumaria, lacónica pero precisa que los inventarios nos dejan de la pulpería rural misma ratifica en parte y en parte amplia lo que ya sabíamos de ella. Allí estaban el mostrador -el de Mónica de la Cruz tenía puerta levadiza y rejilla para frascos- el armazón de tablas y estantes y los bancos o sillas, que faltan en tres de las nueve estudiadas. El mostrador podía ser de madera -a veces una simple tabla- pero también de ladrillo, como el de la pulpería de Andrés Revoredo o de adobe en la de Pedro Pascual de la Cruz en Quilmes y aun tener cajones incorporados a él. Ese mostrador podía también estar iluminado por un farol como en la de Carlos Puyoll. Pero los inventarios detallan la presencia de algo más; cajas, cajones y recipientes del más variado tamaño. Entre éstos había barriles, frascos, damajuanas, tercerolas, cuarterolas, pipas, y también bolsas y sacos. Infaltable era la balanza, de cruz o romana. Los pulperos estudiados aquí tenían una u otra y en algún caso de ambos tipos. A Don José Vicente González y a Pedro Pascual de la Cruz no les faltaba tampoco una vara de medir. También se mencionan embudos, bancos para barriles y vasos de medida. Inesperada es en cambio la presencia, en dos pulperías, de «vidrieras» interiores para tentar al parroquiano. Estas vidrieras, en las que no se había reparado hasta ahora, eran seguramente vitrinas donde se exhibían algunos productos que el pulpero tenía interés en mostrar. La «vidriera» de la pulpería de Pascual de la Cruz era de madera de cedro, de vara y cuarto de alto, con seis vidrios y dos cajones pequeños. Era cara pues fue tasada en 10 pesos. La vidriera de la pulpería a cargo de Revoredo tenía cuatro cristales y valía seis pesos. ¿Y la reja protectora? No parece haber rastros de ella en ocho de las nueve pulperías estudiadas. La de Mónica de la Cruz, en cambio, tenía en su armazón 16 varas de cedro. ¿Eran aquellas varas de cedro el remedo una reja? Quizás pero no podemos asegurarlo. Tampoco se hace mención, en los inventarios, a banderas o paños enastados en cañas o palos en la entrada de los locales. Y un detalle que no se operaba encontrar en aquellos antros que, las autoridades y algunos viajeros, juzgaban de perdición: en la pulpería de Cuello, en San Isidro, colgaba un cuadro con la imagen de Nuestra Señora del Carmen. La guitarra que, según una tradición que se remonta por lo menos hasta Félix de Azara, no podía faltar en las pulperías rioplatenses tampoco estaba ausente en parte de las aquí estudiadas (6). La de Cuello contaba con una, la regenteada por Doña Mónica de la Cruz Martínez en el puerto de las Conchas tenía también la suya: «una guitarra para uso de la pulpería» registra lacónicamente su inventario. ¿Qué porcentaje del valor total de la pulpería representaba la inversión en el armazón y el equipamiento de aquélla? En los casos estudiados osciló entre el 6 y el 34%. A su vez la pulpería representó entre el 34 y 11 % del valor total del patrimonio de los pulperos de nuestra pequeña muestra. (Ver cuadro 2)
Productos en venta No faltaron viajeros y memorialistas que mencionaron en sus descripciones de las pulperías rurales algunos de los productos que aquellas vendían a sus clientes. Vidal menciona así la venta de caña, cigarros, sal, cebollas, y pan, pero éste solo en las pulperías próximas a la ciudad de Buenos Aires. Mucho más tarde, ya avanzado el siglo XIX, Cunninghame Graham añade a la lista ponchos, calzoncillos, alpargatas, higos, sardinas, pasas, pan, aperos de montar y bebidas alcohólicas como vino carlón, caña brasileña, y vino seco (7). Más completa es la lista de productos que Guillermo Enrique Hudson recordaba haber visto en venta en un negocio que conoció en su infancia en la década de 1840: cuchillos, espuelas, algunas argollas para aperos de montar, vestidos, yerba mate y azúcar, tabaco, aceite de castor, sal pimienta, aceite y vinagre, todos los muebles que quisieran -cacerolas, asadores, sillas de mimbre y ataúdes (8). En total los productos que Hudson mencionaba por su nombre eran 16 aunque no deja de señalar, como al pasar, que allí, en aquel negocio, los clientes «podían comprar todo lo que quisieran». A pesar de que esta pista que nos da Hudson nos hace sospechar la rica variedad de productos que exhibía ese local, posiblemente una pulpería, Slatta reduce dramáticamente la nómina al señalar que los aperos de montar, el equipo de trabajo, la bebida alcohólica, el tabaco y la yerba mate eran los productos Más importantes y populares que vendían las pulperías de la pampa en el siglo pasado9. Una vez más el relato de los viajeros y la visión tradicional construida sobre él resulta, en este caso, mezquino y limitado; la lectura de los inventarios de las nueve pulperías estudiadas arrojó, entre todas ellas, una lista de 145 productos diferentes. Claro, algunas pulperías tenían una oferta mayor de mercancías que otras, no todos los productos de esa lista tenían la misma salida ni se presentaban en los estantes de todas ellas. Hemos agrupado dichos productos en los siguientes rubros: alimentación, bebidas, vajilla, cuchillos y aperos (tanto de trabajo como de montar) artículos de vestir, de mercería y tocador, lumbre y combustible, cueros, y en forma separada tabaco y papel. Finalmente agrupamos bajo la categoría «otros» a los productos que no entraban en ninguna otra.
La oferta de bebidas alcohólicas que brindaban las nueve pulperías era mayor de lo que se creía pues no solo vendían aguardiente y vino, que son, sobre todo el primero, las bebidas más mentadas por la imagen tradicional; nuestra lista está integrada por seis variedades de bebidas; aguardientes y vinos la encabezan, sin duda, pero también incluye anís, anisete, sorbete, y el mistela. La presencia en ocho de las nueve pulperías de aguardiente -los había de San Juan, de Mendoza, de la tierra y de España- no puede sorprendernos pues era la bebida favorita de peones y gauchos. La de vinos -de la tierra, mendocino, carlón y malagueño- está lejos de ser inesperada pero la venta de anís, anisete, mistela y sorbete no deja de revelar la existencia de una demanda en la población rural más diversificada de lo que se suponía. Como era de esperar nuestras pulperías vendían alimentos. La lista completa alcanza los 31 productos diferentes. Allí estaban, sin duda, la yerba y la sal -de España o de Salinas- el aceite y el vinagre y también, en todas ellas, el azúcar. La lista de productos en venta incluye asimismo pasas de uva y de higo, alcaparras, cebollas, ají, jamón, queso, miel y tortas. Sorprende aún más encontrarnos, en una dieta rural que se creía solo dominada por la carne, con pulperías que venden arroz, pan, galleta y aun fideos. Se sostenía que la pimienta era un lujo de pocos, pero allí esta ella junto con el clavo de olor, el comino, el orégano, y también las nueces y el azafrán. En conjunto los alimentos representaban entre el 5 y el 40 % del valor total del stock de mercaderías. Otro rubro importante, entre los productos en venta, eran los cuchillos, la vajilla y los aperos de trabajo y de montar, claro (en total 43 ítems diferentes). Así los inventarios relevados mencionan cuchillos flamencos, sevillanos, catalanes y facones y aún navajas de afeitar. Mates, bombillas, tazas, cucharas eran vendidos a veces allí donde también se ofertaban cabe-zas de arado, rejas de segar, clavos, y escoplos. También, desde luego, estaban en venta aperos completos, estribos, recados y riendas. Algunos de estos productos eran de procedencia y manufactura indígena: tal el caso de las riendas torzales y botas llamadas» pampa».
El rubro vajilla, cuchillos y aperos representaba entre el 0,8 y el 58 % del valor total del stock de mercaderías acumulados por las pulperías de nuestra muestra. Un rubro no menos importante en el comercio de las pulperías rurales, no así en las urbanas, era la venta de ropa telas y artículos de mercería tales como ponchos, pañuelos, agujas, camisas, botones, cortes de seda, bayeta, saraza, algodón, camisas, cintas y sombreros, peines y aun peinetas. Entre los hilos que podían adquirirse en estos locales los había de sastre y de acarreto. En total este tipo de mercancías representó entre el 2 y el 69% del valor total del stock, según los casos. Otros productos en venta, no incluidos en los rubros mencionados, eran los catres, las camas de carreta, las barajas, cuerdas de guitarra, y también artículos de pirotecnia (cohetes) rosarios y alhucena, que era un sahumerio. Ocho de las nueve pulperías vendían, en cuadernillos o resmas, por lo menos tres variedades de papel; blanco, de estraza y florete. Pero el papel representaba, salvo en un caso, el 1% y aún menos del 1% del valor total del stock de mercaderías .El jabón, asegura un historiador que ha hecho meritorios aportes a la historia de la pulpería rioplatense, era un producto de lujo y su uso fue muy limitado hasta bien avanzado el siglo XIX (10). Sin embargo seis de las pulperías relevadas lo vendían y se mencionan dos variedades jabón negro y jabón de olor. Solo dos de las nueve pulperías venden tabaco (negro o colorado) y una sola cigarrillos. Los artículos destinados a iluminación, lumbre y combustible son ocho. Que cinco pulperías de las nueve vendan velas no puede llamarnos la atención aunque se ha insistido que eran un lujo en el campo (11). Tampoco nos sorprende la venta de leña pero si la de candeleros, faroles de vidrio y aun linternas. La venta de productos derivados de la ganadería, se afirma, era el negocio más rentable de las pulperías de la campaña (12). Nuestros inventarios confirman lo que investigaciones recientes acaban de revelar, que la comercialización de productos agropecuarios en la campaña rioplatense estaba pulverizada y era altamente competitiva, que el volumen de cueros comercializados individualmente por los pulperos era reducida (13). Sólo uno de nuestros pulperos, Pedro Pascual de la Cruz, de Quilmes, parece haber comercializado cueros a escala desusada hasta el extremo de constituir estos el ítem de mayor valor entre las mercaderías que vendía. El inventario de su pulpería y bienes arroja ventas de cueros (cueros de vaca, macho, ternero, potrillo y caballo) por un valor total de pesos 569 presos 4 reales que representaron el 71% del valor de su stock de mercaderías. Los otros cuatro pulperos con cueros entre sus existencias tenían entre nueve y cuatro unidades por un valor que se situaba por debajo del 5% del valor total de su stock, (ver cuadro 1). Claramente para todos ellos la venta de cueros representaba una pequeña fracción de su negocio y seguramente un porcentaje menor de sus ingresos. El grueso del capital invertido en la pulpería, lo estaba en mercaderías pero no dejaban de contar también con reservas de dinero en efectivo. Estas, salvo en un caso que representó cl 60% de valor de patrimonio total, estaban sin embargo bien por debajo del 30% de aquél. Las pulperías funcionaban también como instituciones de empeño así que no es de extrañar que un pulpero de los nuestros, Revoredo, hubiera aceptado prendas y otros objetos -una pistola, una redecilla, y un hacha entre otros- a cambio de un total de 4 pesos 3 reales de crédito. El fiado era habitual en las pulperías, sin embargo Don Ramón Dubra, dueño de la pulpería que administraba Revoredo en San Isidro prohibió a éste expresamente que fiara a los clientes de la suya. Quizás no debió tener competidores en la zona para permitirse ser tan duro con ellos. ¿Y qué hay de la rentabilidad de las pulperías rurales? Un dato, muy solitario pero revelador, ofrece una pista. Cuando Don Ignacio Cuello habilitó a su administrador, Manuel Fernández su pulpería tenía un principal de 100 pesos (era muy pequeña). Cuando Cuello murió y hubo que sacar en limpio para la sucesión las cuentas, el balance arrojó un principal de 302 pesos, el negocio había obtenido una ganancia de 201 pesos, esto es una utilidad del 200 %. No sabemos que lapso de tiempo transcurrió entre los dos balances pero si hubiera sido un año la pulpería de Cuello habría producido ese 100 % de ganancia, enorme por cierto. Si el lapso hubiera sido de dos años, las utilidades seguían siendo muy elevadas, pues equivalían a un 50% sobre el principal invertido.
Estilo de vida
¿Hasta qué punto el pulpero de la campaña y los pequeños pueblos de la actual provincia de Buenos Aires era ese hombre de apariencia casi repugnante, mal vestido y de vida primitiva que algunos relatos de época dejan entrever? La imagen tradicional, en efecto, nos lo presenta muy pobremente ataviado: en mangas de camisa con chiripá, sin chaqueta, y más avanzado el siglo XIX calzando unas miserables alpargatas». Parte de nuestros pulperos no encajan para nada en esa imagen tan degradada. Juan de Silva tenía por ejemplo una capa de paño, un capote de paño, unos calzones de* terciopelo y un sombrero por valor de 37 pesos. José Vicente González, que era un hombre de algunos recursos es cierto, dejó varios chalecos, dos chaquetas, dos pañuelos, un sombrero de vicuña , y , cosa rara en la campaña, dos pares de medias. El guardarropa de Pascual de la Cruz era aún más completo: dos chaquetas, varios chalecos y pañuelos, dos ponchos -uno balandrán viejo y roto y otro de apala «en buen uso»- dos pares de calzoncillos, un sombrero viejo, y un par de charreteras de plata. Sin duda parte de la ropa de, de la Cruz estaba gastada por el uso pero su repertorio de prendas era ciertamente más rico y variado de lo que se esperaba y rivalizaba con el de más de un estanciero acomodado (15). La pulpera Mónica de la Cruz tenía un vestuario discreto pero no miserable; dejo así cuatro polleras, cinco batas, cuatro mantas, un rebozo, dos camisas, tres corpiños, dos pañuelos y -detalle para nada irrelevante- un par de hebillas de plata y un par de zarcillos de oro con perlas finas. Valor total de las prendas incluyendo su rosario; 29 pesos 6 reales. Si bien el inventario de los bienes de Don Mariano Serna solo registra un poncho, su viuda Doña Benedicta Cainzo, cosa rara en la esposa de un pulpero, entró a su matrimonio con una pequeña dote consistente en dos esclavas, dos baúles, una caja de nogal, una mesa de cedro y, entre otros bienes más, media docena de cubiertos de plata, diez vacas, seis novillos, 150 ovejas, y 290 pesos en efectivo. La falta de datos acerca del guardarropa de los otros casos estudiados acaso oculte un vestuario más pobre y elemental. El mobiliario, la vajilla y otros objetos personales de algunos de nuestros pulperos reflejan una vida sencilla que sin embargo está lejos de ser primitiva. Más aun no falta por allí un toque de discreta sofisticación. Mariano Serna, por ejemplo, tenía no menos de siete mesas, diez sillas de paja, dos baúles, un catre, un pequeño escritorio, y un sillón. El mobiliario de Juan de Silva, de Arrecifes, incluía cuatro mesas, trece sillas, un escritorio grande y un nicho con una imagen de Jesús en la cruz. Su vajilla, sencilla, añadía a sus tenedores y cucharas un jarro y una taza de plata. Más modestos, casi espartanos, eran el mobiliario y la vajilla de Andrés Revoredo (que después de todo no era más que un administrador), dueño de un banco de madera, dos sillas de paja, un plato de madera y sólo dos cucharas y también de un espejo y un par de candeleros. González podía por su parte ostentar en su mesa un mantel con ocho servilletas, verdadero lujo que pocos podían exhibir en la pampa colonial. No sabemos si las dos jaulas para pájaros en poder del pulpero valenciano Puyoll estaban allí incorporadas al resto de sus bienes o las había destinado a la venta. En algunas viviendas de la pampa las ratas merodeaban a sus anchas, Puyoll, en cambio, no estaba dispuesto a tolerarlas en su casa de San Isidro; tenía entre sus posesiones una trampa para roedores. En el patrimonio que dejaron los nueve pulperos el peso de la vivienda era muy fluctuante pues oscilaba entre un 20 % y un 3% En algunos casos como los de González, De Silva, y Mariano Serna y Pascual de la Cruz (si incluimos sus propiedades urbanas) el valor de la casa y sus construcciones aledañas era superior al valor de su pulpería. El porcentual correspondiente al mobiliario y la ropa de uso en relación al valor total del patrimonio era en cambio decididamente menor, el del primero no excedió el 7 % y en general se mantuvo en el 1% o menos aún. El valor de la ropa no superó el 3% del valor total de la tasación.
Otras inversiones
Además de la pulpería y la vivienda, algunos de nuestros pulperos invirtieron en esclavas y en tierras. Cinco sobre nueve son dueños de esclavos. Juan de Silva es el que más tenía; era dueño de seis negros, cuatro varones y dos mujeres. González y de la Cruz eran propietarios de cuatro esclavos, Serna de dos y Puyoll de uno. La inversión en esclavos, en los tres casos en que tenemos datos acerca de su precio, iguala casi y aún superan el valor de la pulpería y de la vivienda consideradas individualmente. De los nueve pulperos, solo dos son dueños, además de estancias: Silva y Gonzalez. La de Silva es, en realidad, una estanzuela donde pastan 240 cabezas de ganado vacuno, 120 mulas, algunos equinos y 38 bueyes. Ambos residen en pagos de clara vocación ganadera. Silva es, además, dueño de una chacra. Las inversiones de Silva en fundos rurales yen ganado superan, sumadas, el valor de lo invertido en su pulpería. La estancia de Gonzalez -valuada en 1.288 pesos-duplica el de su bien surtida pulpería, tasada en 656 pesos 7 y 1/2 reales. Pero aunque no son propietarios de tierras, Mariano Serna, en Rincón de Luna, y Nicolás de la Cruz, el pulpero de Quilmes, tienen algún ganado vacuno y equino como González y Silva. Cuello, Puyoll y de la Cruz crían, por su parte, gallinas a diferencia de la mayoría de los estancieros pampeanos que las proscribían de sus campos. Mariano Serna tiene además dos carretas.
Conclusiones
El estudio de solo nueve pulperías pampeanas -cuando hubo cientos de ellas en el período analizado- no autoriza más que a conclusiones muy preliminares y tentativas. Si los casos aquí estudiados se revelaran representativos entonces lo primero que hay que reconocer es la insuficiencia de la visión tradicional. Algunas de estas pulperías eran algo menos precarias y estaban, sobre todo, muchas mejor surtidas de lo que se creía. La sorprendente variedad de mercancías que vendían al público y la naturaleza de algunos de estos productos hacen pensar en una estructura del consumo de la población rural mucho más rica, compleja y aún, por momentos más (discretamente) sofisticada de lo que se suponía. La tesis de una demanda rural deprimida, pobre y limitada por la combinación de una tenencia latifundista de la tierra y una economía rural primitiva acosada por la falta de metálico donde unos pocos estancieros empujaban a la marginalidad y al infraconsumo a una población flotante de gauchos sueltos que sólo se contentaban con un mate amargo, un cigarro, unas copas de aguardiente y comían casi únicamente carne se reveló, aquí también insostenible (16). La venta de fideos, pan, galleta, azúcar, velas, especias, azafrán, arroz, así como la de papel, vajilla, peines, peinetas, pañuelos, navajas de afeitar, seda, cabezas de arado y aún anzuelos -para no mencionar sino algunos de los 145 productos identificados- revela una demanda más diversificada y exigente, lo cual se corresponde bien con una sociedad pampeana en la que había algo más que grandes estancieros, vacas y pobres gauchos, donde había una verdadera clase media rural integrada por una miríada de pequeños y medianos criadores y labradores con SUS familias y donde los peones cobraban parte de su salario en metálico, es decir una sociedad rural con un mayor poder de compra que el esperado y pautas de consumo que si algo revelan era cuán hondo había calado en ella el mercado. Algunos de nuestros pulperos aunque austeros y ahorrativos distaban de ser esos personajes cuasi harapientos que nos presenta la imagen tradicional. No todos tenían estancia ni era la venta de cueros su principal actividad mercantil pero cuando podían compraban esclavos y alcanzaron un nivel de vida -no todos es cierto- comparable al de un estanciero acomodado de la campaña. Si mirada desde lejos aquella sociedad y esas pulperías siguen pareciéndonos, con razón, bastante modestas hay que reconocer también que eran a la vez mucho más complejas y decididamente menos primitivas de lo que se creía.
Cuadros (obra original).

Citas y notas:
1 Ernery Essex Vidal, Picturesque Illustrations of Buenos Ayres and Montevideo, consisting of Twenty-four Views: Accompanied with descriptions of the scenary, and of the costumes, manners, & of the inhabitants of those cities and their environs ,London ,1820, reimpreso en Buenos Aires por Viau en 1943 p. 67. Bossio, Jorge A., Historia de las pulperías, Buenos Aires, Plus Ultra, 1972, 47-63 y Slatta, (ver cita siguiente ) 348-349
2 Slatta, Richard W. «Pulperías and Contraband Capitalism in Nineteenth-Century Buenos Aires Province» en The Americas vol. XXXVIII January 1982, número 3, 349
3 Slatta, op. Cit. 357
4 Archivo General de la Nación, Suceción de Juan de Silva. Sucesiones 8413, Sucesión de Ignacio Cuello, Suc. 5340, Sucesión de Jose Vicente Gonzalez, suc. 6261, Sucesión de Carlos Puyoll, suc. 7384, Sucesión de Pedro Pascual de la Cruz, suc. 3836, Sucesión de Andrés Revoredo suc. 3779, Sucesión de Mónica de la Cruz Martinez, suc. 6778, Sucesión de Mariano Sema, suc. 4842, Sucesión de Ramón Rivas, suc. 7785.
5 Cunninghame Gra ha m, La pulpería, cit por Slatta, op. cit. 349
6 Azara, Felix de, Viajes por la América Meridional, Madrid, Espasa Calpe, 1941, vol. 1, 196
7 Cunninghame Graharn, La pulpería, cit. por Slatta, op. cit. 350.
8 Hudson, Guillermo, Allá lejos y hace tiempo, Buenos Aires, Peuser, 1938, 40.
9 Slatta, op. cit. 350
10 Rodríguez Molas, Ricardo, Las Pulperías, Centro Editor de América Latina, 1982 (La vida de nuestro pueblo), 13.
11 Rodríguez Molas, op. cit. 13-14
12 Slatta, op. cit. 357. Bossio, op. cit. 244-245; Alfredo Ebelot refiere que un pulpero le confió «Usted sabe mejor que yo que la venta de ginebra, de botas, riendas, géneros y de todo cuanto necesita el gaucho, no es nuestro verdadero negocio. Sirve solamente de pretexto para nuestras operaciones en lanas y cueros…» Ebelot, Alfredo, La Pampa, Buenos Aires, Alfer y Vars, 1953, 104. Los pulperos aquí estudiados, salvo uno, no parecen encajar en esta descripción.
13 Véase Gelman, Jorge, «Los caminos del mercado: campesinos, estancieros y pulperos en una región del Río de la Plata colonial» en Latin American Research Review, vol. 28, 2, 1993, 110-112 y Garavaglia Juan Carlos, «De la Carne al cuero, los mercados para los productos pecuarios (Buenos Aires y su campaña, 1700-1825)» en Anuario IEHS, 9,1994, 93.
14 Wilde, José A., Buenos Aires desde 70 años atrás, Buenos Aires, Eudeba, 1960, 239 y Slatta, op. cit. p. 349
15 Vease Carlos A. Mayo, Estancia y sociedad en la Pampa, Buenos Aires, Biblos, 1995. Cap. III
16 Es la tesis de Rodríguez Molas, por ejemplo. Véase Rodríguez Molas, op. cit. 5-6.
(I) Mayo, Carlos A. (Director), Pulperos y Pulperías de Buenos Aires 1740-1830, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, Impreso en Departamento de Servicios Gráficos de la UNMdP, 1996, p.153.
(II)Mayo, Carlos A., Férnandez, Ángela, (et.al.); Pulperos y pulperias rurales (1778-1823), en: Mayo, Carlos A. (Director), Pulperos y Pulperías de Buenos Aires 1740-1830, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata, Impreso en Departamento de Servicios Gráficos de la UNMdP, 1996, pp.129:137.
(*) Se ha respetado el estilo de cita elegido por el autor para la edición de galera y la cantidad de citas de la obra original.
Edición: Maximiliano Van Hauvart, Estudiante (UNMdP).