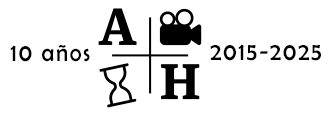Reservados todos los derechos. El contenido de esta introducción no puede ser reproducido ni todo ni en parte, ni transmitido ni recuperado por ningún sistema de información en ninguna forma ni por ningún medio. Sin el permiso previo del autor o la cita académica correspondiente.
D.N.D.A. Registro de autor 5.274.226
Edición revisada para esta publicación online.
El estado y el juego en el Buenos Aires tardocolonial (1750-1830)
por Diana A. Duart
Comentario a la presente edición online.
Hace casi 20 años, Carlos Mayo y los miembros del Grupo Sociedad y Estado nos adentramos en indagar la relación entre el juego, la sociedad y el estado en Buenos Aires a lo largo del siglo que transcurrió entre 1730 y 1830. Dicho objetivo se plasmó en un proyecto de investigación, que recibió un subsidio de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así al cabo de dos años de trabajo grupal, la pesquisa finalizó en la publicación de un libro (impreso en la Editorial de la Universidad Nacional de La Plata) (I), que condensó ideas, debates, documentos y bibliografía que ratificaron o rectificaron los presupuestos previos que orientaban a la investigación. Como señalaba nuestro maestro, “… este trabajo quiere escapar de esa tradición historiográfica que reparaba en el juego y no en los jugadores. … queremos por el contrario, hacer hincapié en la sociedad que juega y se divierte y en el estado que vigila…” En esta oportunidad, deseamos acercar aquellos textos revisados y corregidos para el interés y la curiosidad de los lectores. Diana A. Duart.
» Un jugador es de naturaleza tan tonto de carácter tan poco caballero, y de profesión tan inmediata a la del ladrón, que avergüenza su amistad» (1)
Rueda de la Fortuna
En las conversaciones que se suelen sostener con personas no relacionadas con el campo de la historia profesional, nos develan una creencia, una imagen muy particular de cómo se perciben y se plasman las sociedades y personajes de otros tiempos. Éstas consideran las más de las veces, que, cuando más nos remontamos en el tiempo, las sociedades son más estáticas, más conservadoras, y en cierto sentido condescendiente y estricto al arreglo moral de la época que se aprecia, además de haber sido respetuosa del orden y la legislación imperante.
Tal vez este juicio no se funde en el mero capricho de la curiosidad de nuestros lectores, sino que por el contrario, la literatura histórica -en el caso argentino- se ha construido la más de las veces sobre preguntas mal respondidas e indagaciones de tono coloquial que, sin mayor crítica, se incorporaron al saber popular.
A partir de lo expresado, se entendía que el juego (como parte del ocio y la diversión que cada sociedad construye como ámbito de socialización) -en sus distintas variantes- era una actividad y una práctica cotidiana que estaba presente en toda los segmentos de la sociedad colonial rioplatense, pero que su desarrollo, costumbre y reglamentación no revestían mayor importancia en una sociedad aparentemente «aburrida y aletargada» en los confines del imperio español en América del Sud.
El relevamiento documental y bibliográfico nos permitió reconstruir una serie de imágenes muy distintas sobre las formas de diversión que del mundo tardocolonial rioplatense se tenía. El uso y asistencia a las distintas variantes de los juegos de azar o de envite se constituyó en una seria preocupación para las autoridades de la época, como veremos. Es por ello que nuestra investigación intentará poner en foco ciertos aspectos de la actitud que entabló el Estado con respecto al juego en el Buenos Aires del período tardo colonial y las primeras décadas independentistas (1750-1830).
La utilización y el análisis de bandos, cédulas, acuerdos, juicios y periódicos nos han develado una realidad un tanto más compleja. La sociedad, en todos sus niveles, mostraba una intensa afición por el juego, y sus consecuencias -sociales y económicas- fueron motivo de una extensa preocupación y alerta por parte de las autoridades.
Con los inicios de la colonización y a partir de una propia definición del bienestar común, la Corona española se erigía en el principal custodio de aquel. El Estado era el principio ético y moralizante. Por lo tanto, se reservaba para sí el monopolio legislativo y la capacidad de juez supremo.
Estas competencias tenían por objetivo el desempeño del buen gobierno que mediante la imposición y el acatamiento general buscaban la concreción -teórica-del bien común (2). Pero, la experiencia histórica nos demuestra que, la sociedad y el estado no solían coincidir en ciertos principios morales y legales. Es, entonces, cuando la autoridad comienza a diseñar un entramado de reglamentaciones que ordene la vida de los particulares, y en especial cuando esta se relaciona con la diversión y el juego, en donde la decencia, la moral y el libertinaje no parecían tener una frontera bien definida.
Hacia el siglo XVIII, las reglamentaciones apuntan a observar una serie de prohibiciones muy puntuales relacionadas con la práctica de determinados juegos. Buenos Aires junto a otras ciudades hispanoamericanas como La Habana(3), Caracas (4), Santa Fe de Bogotá (5), Santiago de Chile(6), Lima (7) y México (8), parecieron ser muy aficionadas a distintas actividades lúdicas.
El advenimiento de las revoluciones criollas quiso dar origen a una nueva sociedad, a un nuevo hombre; la igualdad reemplazaría a la jerarquía, los derechos del individuo suplirían a los privilegios corporativos. Por lo tanto, un nuevo orden, una nueva moral serán objetivos a perseguir (9). El juego será una actividad que deberá reglamentarse e intentar disminuir su perniciosa influencia en la población.
La realidad y el juego.
A lo largo del período colonial, la legislación existente en relación al juego se convirtió en una detallista filigrana administrativa, que tendía, en primer lugar, a remarcar y señalar una diferencia puntual entre los juegos permitidos ( ajedrez, damas y tablas reales ) (10) y prohibidos como » … dados… tablas … naypes ni a otro juego en no mas de diez pesos oro … (11) y “… de embite, suerte y azar por antiguas leyes repetidas ….» (12) La prohibición se iniciaba cuando los montos apostados excedían el permitido, además de la constante presencia de la «trampa» o del «engaño» (13). Estos juegos fueron los destinatarios de una extensa lista de prohibiciones que se relacionaban con el ámbito en donde se jugaba «… no se permitirán juegos de naipes y dados en tiendas, tendejones, pulperías y otras partes privadas …»(14), «… tablajes públicos … «(15) “… ornos, canchas …»‘ (16), quedando » … prohibido en los cafees, villaxes o Posadas, se tengan los de embite o azar prohividos también en cualquier otra parte …» (17); las personas que intervenían prohibiéndose » … jugar a hijo de familia, ni esclavo … «(18) la condición de ser civil, militar o religiosa; y los días en los que no se podían jugar (por ser de guarda religiosa o laborables) » … que todos los vecinos menestrales, los que se mantegan de su trabajo personal y, los que tengan ministerios públicos, incurriran en las penas, siempre que inviertan las horas que deben destinar al ejercicio de sus empleos y oficios en esta diversión (el juego) …»(19). A su vez, los mismos juegos que la corona española autorizaba también eran objeto de puntuales límites.
A tenor de ejemplo, ilustraremos algunos casos a tenor representativo. En 1793, el Alcalde «… fue a la pulpería y cancha de Adarme con motivo de q iba pa. un mes y no sesaba el juego de naipes de dia y de noche … » (20). Treinta años, más tarde, Ramón Mendoza » … se jugo ($ 250) en el juego del monte, juego de embite en el café de la Plaza nueva … «(21)
Dentro de las prohibiciones el juego de naipes pareció ser el más practicado. En la causa contra Antonio Toledo por la muerte a Cayetano Orellana, el reo declaraba » … que le gano un real al paso …» (22). El español Pablo Benitez » … iba a su trabajo cuando vió en la calle, al indio y a Baptista jugando al paro y se incorporó igualmente a jugar … «(23)
La pregunta de fondo, ante esta situación, es ¿qué perseguía el Estado con ese reglamentarismo?, ¿qué intención subyace detrás de la legislación y a quiénes apunta?, y por último ¿hasta qué punto el estado podía realmente efectivizar mediante su aparato burocrático ese estricto control que intentaba imponer con bandos y penas?. Y sumado a estas preguntas cuanto de ese reglamentarismo pervivió al intenso caos administrativo -con marchas y contramarchas y aún más superposiciones de las que ya sostenía el estado colonial español (24), que impusieron los gobiernos revolucionarios. Lo cierto es que se intentaba ejercer algún tipo de control sobre las consecuencias, observadas por los contemporáneos, aparejadas por la afición al juego, como lo eran el ocio, el vicio, el abandono del trabajo y la pérdida del orden y la moral (buenas costumbres).
Hay que entender que la corona española, en sí misma, no era original en tener esta preocupación, ya en las utopías renacentistas se planteaba la necesidad de desterrar ciertos tipos de juegos de azar y reorientar al hombre en la utilización de su tiempo libre (26).
La cuestión principal pareciera ser no la afición al juego, sino los disturbios y desmanes que estos provocaban, son muy pocos los allanamientos o denuncias que encontramos por practicar el juego en sí mismo – permitido o prohibido- en lugares autorizados o no. En 1609, Felipe III señalaba » … que mucha gente ociosa de vida inquieta, y depravadas costumbres han resultado … delitos … muertes, y pérdidas de haciendas, por el interes de baratos y naypes …»». La opinión de la autoridad no pareció modificarse, pues, un siglo y medio más tarde el ilustrado virrey Vertiz recordaba que una de las funciones de los comisarios de barrios era» … el evitar los juegos prohibidos, aprehendiendo a los jugadores que aunque mas sorda y lentamente contajian sobremanera la sociedad, arruinando sus miembros … “ (27). Similar preocupación manifestaba tener el Gobernador Fernández Campero, en Córdoba » especto a que los juegos … se exercitan … en dicha jurisdicción … son motivo y ocasion a muchos unos y robos y pendencias … y ninguno osara jugar juegos … de los prohibidos …» (28).
El desorden, la pendencia, la embriaguez y la trampa (principalmente esta), resultaban ser en forma individual o combinados las causantes directas de varios de los juicios criminales iniciados por disturbios, heridas y homicidio (29):
«… Por cuanto (en los naipes) se experimentan barias pendencias y quimeras en las pulperías y tendejones de esta calidad y otros parajes con el motivo de los juegos…” (30)
Si bien, el carnaval debe considerarse una diversión pública, y no como juego, preocupaba por «… el desorden que se experimenta poco mas, o menos, en estos lugares, ha tomado de pocos años a esta parte tal incremento en esta ciudad, porque en (esos días) se apura la grosería de echarse agua y afrecho, y aun muchas inmundicias …; sin distincion de estados ni de sexo …» (32) y «… cuyo modo se practica proporciona por lo comun, pendencias, livertades y acciones indecentes … « (32)
En la causa seguida contra Antonio Cisneros por dañino y perjudicial y de mala conducta (33), el fiscal reitera la misma pregunta los testigos «… si conoce por hombre de bien o por pícaro, si sabe o tiene oido decir cual sea el oficio que tiene o en que se ejercita el dicho Antonio si es ocioso vagabundo, malentretenido, jugador y hombre que sepa embriagarse con la bebida de aguardiente, si es camorrero, dañoso, perjudicial en el vecindario y si sabe que sea hombre consentidor en su casa de mesas de juego y mal cristiano, que no sepa confesar y de mal ejemplo a sus hijos y domésticos, en su casa y si cumple con sus obligaciones …». Queda ejemplificado aquí cuales eran las preocupaciones del estado colonial. Estas ya eran señaladas, en 1784, por el virrey Sobremonte «… que ninguna persona de cualesquiera estado, calidad y condición que sea consientan en sus casas, ni jueguen juegos prohibidos, como naypes, de suerte, paro, taba, ni otros de embites, y ello bajo las penas establecidas en las últimas pragmáticas … la cual se agravará segun la malicia y la reincidencia … » (34) Los juegos en casas particulares respondían a mesas de juego donde se prolongaban los envites durante toda la noche y, en algunos casos, duraban varios días (35).
El abandono del lugar de trabajo para poder asistir a algún juego, o por el contrario la práctica del juego mientras se trabajaba, fue una de las materias que más preocuparon a la autoridad. Ya fueran trabajadores urbanos o rurales, y más allá del tipo de labor que se desarrollara. Así lo reflejan una serie de bandos que tienden a controlar este tipo de conducta. En 1756, y en relación a la asistencia a carreras de caballos, un bando recordaba «… que quitando con ese motivo a muchas personas que concurren a ellas de que se ocupen en trabajar para mantenerse y a sus obligaciones … para q’ haiga remedio en este abuso y cada uno se ejecute en su trabajo…” (36). Seis años más tarde, una comunicación similar será ordenada en relación al juego de bolas «… se experimenta el perjuicio del orden de que en los días de trabajo se juntan a jugar los sujetos que deben acudir al trabajo diario; …; enviciados en el juego suelen jugar hasta la ropa de su uso la de sus mujeres …” (37). En 1771, el virrey Vertiz señalaba que «… los dueños de sementeras no permitan tipo de juego en sus chacras so la dicha pena ($ 25 de multa) …» (38). También el cabildo de Luján ordenaba «…que ninguna persona tenga tabla de juego, y que nadie juege naypes, dados, ni otros juegos prohibidos, … no otros juegos licitos, antes de misa mayor ni en días de trabajo ni de fiesta…” (39) . Finalmente, en 1790, el virrey de Loreto recordaba en su memoria «… redoblé el celo sobre la jente vaga, muy seguro que el número de hombres que esta vigilancia convertiría en aplicados, a lo menos por algun tiempo, llevaría peones al trabajo … y que la persecucion a los jugadores, no solo en las canchas públicas, sino en las estancias, chacras y quintas, haria tambien sus efectos, y se logró levantar una colmada cosecha… « (40).
Esta actitud reglamentaria contrasta con la simple respuesta que Tadeo Salazar dio en el estanco y pulpería de Antonio Rodríguez en la Cañada de Morón en la mañana del 9 de mayo de 1792, al Alcalde cuando este le increpó si no sabía que en días de fiesta no se debía jugar, el «acusado» respondió que sí, aunque contestó lo evidente «… sin embargo estábamos jugando …»; lo que nos muestra hasta qué punto los paisanos no se detenían ante menudencias administrativas(41). Esta respuesta, en su sencillez, sintetiza la violación de todo lo prohibido.
La necesidad de mano de obra, como su disciplinamiento aquejaban constantemente a la autoridad y a tal fin es más que ilustrativa la legislación presentada. Pero hubo oportunidades en donde el poder espiritual y el poder terrenal trataban de hacer respetar su propio criterio acerca de los tiempos religiosos, los tiempos del trabajo y los tiempos del descanso.
En 1780, se suscita una controversia, entre los diputados del cabildo de Buenos Aires y el Obispo de la misma, por los días en que se realizarían las corridas de toros cuyos beneficios estaban destinados al mantenimiento de la Casa de Niños Expósitos. El proceso se extendió algo más de un año, y fue el mismo Rey quien zanjó las diferencias entre el Obispo y el Virrey. La autoridad religiosa aspiraba a reservar mayor cantidad de días de guarda religiosa, obligando a que las corridas se efectuaran en días laborables. Lo que merece rescatarse es el alegato del Abogado Fiscal del Virreinato, respecto al tema «… por otra parte corriéndose los toros en días de labor, son notorios los perjuicios y los atrasos … por la concurrencia de los Artesanos con abandono de las obras correspondientes a sus oficios …quanto perjudican a la República , y se inhavilitan y entorpecen mas para continuar el exercicio de los oficios, … toda esta ciudad se halla circundada de quintas y acorta distancia de chacras, cuio beneficio en las próximas recogidas del trigo, y otros frutos, pende de la acistencia de los peones de campaña … que haciendose la fiesta de toros en días de labor como no hay otras diversiones públicas en el año, todos concurren a ellas, dejando abandonadas las faenas …» (42).
Hasta aquí nos hemos referido a los grupos relegados, pero también la elite porteña y los funcionarios (reales, y posteriormente revolucionarios) fueron objeto de la mirada y del intento moralizante del estado. El rey Felipe III, pareció conocer bastante bien la naturaleza de los funcionarios. Por ello, en 1613, dispuso «… remediar el exceso de juego de naypes, y otros prohibidos entre hombres, mugeres, y particularmente en casa de Oidores, Alcaldes del Crimen y Ministros de las Audiencias: … Mandamos a los Vireyes y Presidentes que no lo consientan, permitan o toleren, y pongan el remedio que convenga conforme a las leyes … de estos Reynos …» (43). Cinco años más tarde, disponía “ … que estos juegos y desordenes suelen ser en la casa de Gobernadores, Corregidores, Alcaldes mayores, y otras justicias a cuyo cargo, y obligación está el castigo y el exemplo público, en que también se hallan notado los eclesiásticos … » (44). Una ley similar hacía referencia a los ministros togados » … y sus mugeres debiendo dar mejor exemplo en todas sus acciones, corregir y castigar excesos, los cometían y consentían, teniendo en sus casas tablajes públicos, con todo género de gentes, hombre, y mugeres, donde de día, y de noche se perdian y aventuraban honras, y haciendas … ” (45).
En referencia al fuero eclesiástico, el tercer Concilio provincial realizado en Lima en 1538, señalaba con preocupación «… para ver si por alguna via esta tan gran ynfamia del estado eclesiastico, y corregir la demasia de los que tan locamente se dan al juego … » (46)
» A mediados del siglo XVIII, las Ordenanzas del Ejército, mandaban a los Gobernadores militares que » en las Plazas públicas de su mando no haya juegos públicos, ni secretos … ni otros de envite o suerte … empeñando a los oficiales … en su decencia, … y tampoco permitan que la tropa se distraiga en diversiones viciosas …”48 En el período criollo ubicamos el caso del Celador Ayala del Mercado de Abasto que en 1828 fue recriminado por su conducta con «…xespecto al juego, como dela embriaguez tanto mas maxcable de un hombxe encaxgado de velax e impedix vicios…» (48).
Hector Cordero, nos recuerda que «… la primera casa de juegos establecida en Buenos Aires funcionó en las actuales calles Alsina y Bolívar. Su construcción se efectuó con un lujo … deslumbrante en la época … en la construcción se empleo material perpetuo, tejas, ladrillos, puertas y ventanas. En la casa se regodeaban los oficiales reales, hidalgos, funcionarios, maestres y traficantes enriquecidos con el contrabando de esclavos y en otras actividades, no siempre legales. Se jugaba naipes, dados, y truques o billares. …» (49)
Aunque es claro que, de ningún modo, debe extrañar que esta élite, también participara y fomentara la diversión que en sus ratos de ocio le proporcionaba el juego, es más sus propagadores pertenecían a este grupo social, tal el caso del Tesorero de la Real Hacienda, el Capitán Simón de Valdez que introdujo varios juegos de mesa y azar (50).
Además para complementar un cuadro «degradante» no solamente se convertían en jugadores, sino que también era señalados tal vez no como «fulleros» pero si como «organizadores de garitos» sin, por supuesto, perder la respetabilidad social de la que en cierta manera usufructuaban en estas amenas actividades sociales paralelas (51).
Revolución y juego
Hemos anticipado en la introducción del presente trabajo, que, una vez inaugurado el período revolucionario sus dirigentes trataran de imprimirle una nueva moral a la sociedad. Es cierto, empero, que el gobierno criollo heredó – de alguna manera- de la administración española los inconvenientes para poder controlar al mundo que se construía en torno al juego. Por ello, las nuevas disposiciones no tardaron en surgir. Una de ellas fue la que se relacionó con los festejos del carnaval. Así la Junta Grande fundamentaba su posición: «… Cuando la capital de Buenos Ayres ha adquirido por la enérgica conducta de sus moradores un grado de dignidad y consideración entre las grandes y cultas naciones de la Europa, que la hacen acreedora a la general admiración y a que su nombre se transmita por modelo hasta las generaciones mas lejanas y remotas, sería un negro borron para sus dignos pobladores el perpetuar entre las costumbres reprensibles que supo tolerar por pura debilidad el gobierno antiguo, la bárbara del carnaval en la que faltando los ciudadanos al decoro y compostura que se deben mutuamente … A efectos pues que la regeneración política de la grande capital sea extensible hasta el punto de desterrar para siempre las costumbres admitidas desde tiempo inmemorial que abate y rebaja el decoro … el gobierno que desde el presente año primero de la instalación de esta junta provisoria queden olvidados para siempre los juegos del carnaval y en su lugar se sustituye todo genero de diversión con la compostura. … La Junta dispone se corran toros y en vez del juego de carnaval se haga un baile general en la Casa de Comedias y al que podrá concurrir toda persona blanca con tal que se comporte con desencia y compostura prohibe ademas se tiren huevos y agua … » (52)
A lo largo de las primeras décadas revolucionarias fueron apareciendo otras prohibiciones, que no se hicieron esperar. Nuevamente se recordaba la prohibición de los juegos de bolos , de azar y embite (53), el juego del pato (54) y la ruleta (55). No por esto, dejaron de faltar reiteradas solicitudes para la apertura de mesas de aquella, como el caso de «… Don Domingo de Eyzaga solicita licencia para poner 2 mesas de juego de roleta por el término de 3 años … » (56).
Como en la época colonial, no solamente se encontraban tentados los sectores bajos, sino que la élite también era débil frente a una mesa de juego. La prensa, advertía sobre la peligrosidad de «barajar los naipes y tirar los dados» que se estaba acentuando en este sector «de gente decente» (57). El Centinela en 1823 señalaba esta situación de una manera un tanto acusadora y a la vez catastrófica:
«Por desgracia en nuestro país, sobre el aliciente que en si tiene este vicio excrable concurre a aumentarlo el carácter de las personas que lo sostienen y lo difunden con tal empeño que han logrado elevarlo al rango de un entretenimiento liberal, y a constituir de él uno de los primeros adornos del hombre en sociedad., funcionarios civiles, militares de toda esfera., propietarios, vecinos de grandes capitales, he aqui las primeras columnas de este vicio, y los que aun en el dia que vivimos son los que mantienen con tal descaro que parecen aspirar á que sus hombres pasen de boca en boca de uno a otro estremo de la ciudad y a que la costumbre de mirarlos como jugadores, haga que al fin por todas partes no se vea en ellos el hombre de estado, el hombre de mérito, sino el criminal, al jugador…».
El juego se convirtió – de alguna manera – para el gobierno revolucionario en una fuente para el reclutamiento de hombres para el servicio de armas. Como bien señala Halperin Donghi, aquellos que eran encontrados en infracción por estar practicando alguna actividad lúdica en forma ílicita podían tener dos tipos de suerte. La primera: si el arrestado declaraba tener oficio era dejado en libertad. La segunda: si el infractor no declaraba tener una ocupación específica era incorporado al servicio del ejército revolucionario (58).
Estado juego y finanzas.
Creemos que esta relación entre el Estado. el juego y las finanzas merece una breve observación. Nos ha quedado cn claro que los juegos de naipes estaban prohibidos, sin embargo la venta de barajas en Buenos resultó ser una fuente de ingresos muy importante para el estado. El tráfico de barajas estaba prohibido «… por ser un artículo estancado en beneficio del erario. …»(59). Además, en más de una oportunidad, los funcionarios del Ramo de Naipes tuvieron que escuchar las quejas de los consumidores, por la mala calidad que tenían las barajas. El Contador General y Administrador informaba, «… que en Buenos Aires y demás ciudades del Virreinato había mucho consumo porque sus habitantes eran bastante aficionados a la diversión del juego, especialmente en las provincia interiores, pero, al mismo tiempo, gustaban del mejor naipe en su calidad, pinta y vitela…” (60)
El consumo de barajas tuvo un incremento del quinientos por ciento en treinta años. Así, se estima que en 1778 se vendieron 36.800 (mazos), en 1792: 25.000, en 1794: 50.000, en 1799: 86.986 y en 1808: 150.000. Este aumento representó para el erario ingresos por 60 pesos en 1778 y para 1808 esta suma rondaba los 17.000 pesos (61)
No solamente los naipes representaban una importante fuente de ingresos. De menor importancia resultaban los permisos para la explotación de casas de gallos, villares y canchas (62), comedias(63), corridas de toros (64), carrera de caballos (65) y mesas de ruleta (66). En 1801, los ingresos para el Ramo del Empedrado se vieron incrementados por la decisión del virrey de Avilés que había resuelto «… gravar los cafés, mesas de billar, canchas de bochas y bolos, posadas y fondas, segun su crédito y concurrencia, habiendo llegado a producir este arbitrio doscientos diez y ocho pesos mensualmente, siendo las canchas de bolos las mas recargadas, pues los cafées, mesas de billar y demás casas de juegos permitidos, pagan desde seis pesos, los de mayor concurrencia, hasta cuatro reales las de menor crédito … ” (67).
Finalmente, debemos recordar que, en su mayoría, las penas que castigaban ál juego, como a sus circunstancias, eran de carácter pecuniario y en algunos casos se contemplaba la prisión. Durante el período colonial el dinero recaudado por infracciones de juego era destinado a beneficio de obras públicas (68). Por ejemplo, la multa por juegos de azar ascendía a $25,(69), por comportamiento indebido en la plaza de toros $50,(70), por jugar durante la sementera $1000 para el erario (71).
Durante el período revolucionario la creación de una lotería fue vista como una importante fuente de ingresos. No solamente para el erario general de la administración, sino como una forma de financiamiento de la policía. Si bien no es objeto de este apartado analizar los detalles técnicos que hacían al funcionamiento de la lotería. Lo cierto que el control y su administración no dejaron de traer problemas a la administración criolla. El juego de la lotería fue disponiendo de varias modalidades desde una de sorteo mensual hasta la diaria. Existía también una lotería de campaña. Lo cierto es que más allá de la especificidad del pliego de explotación de la misma, el Estado participaba con porcentajes que iban del 3% al 8% del dinero jugado. Hacia la década de 1840, la loteria representó una entrada de $ 1.000 para el erario (72)
Una reflexión final
El Estado no pareció escatimar esfuerzos para poder encauzar la afición al juego que se tenía en Buenos Aires. Los juegos, los jugadores y las circunstancias que rodeaban a estos, se constituían en una sospecha constante, más allá de que algún funcionario reconocía «… que las diversiones públicas, como toros cañas, comedias volantines y otros juegos, lejos de estimarse perjudiciales, haciéndose con las debidas precauciones, son utilísimas y recomendables al gobierno político, para que los hombres puedan alternar los cuidados y fastidios de la vida humana, con los regocijos y festejos honestos en lo posible, buscando con esta intezion las proporciones de hallarse gustosos para continuar sin … desaliento, que causa la falta de divercion, asumir las obligaciones … (Abogado Fiscal del Virreinato)» (73) . Como señala Martínez de Sánchez, » … dada la frecuencia y la reincidencia con que se jugó, no parece que haya habido temor a las penas ni que éstas hayan sido muy duras de cumplir…”(74). Pero debemos recordar o preguntarnos ¿quiénes introdujeron los juegos?, ¿quiénes lo comenzaron a practicar?, ¿quiénes pautaban la frontera entre lo legal y lo ilegal? Los juegos no siempre fueron introducidos por gente «común», la casa de juego más famosa de Buenos Aires no era asistida por labradores de la campaña o esclavos citadinos, y tampoco creemos que la ley ingresara en aquella casa»’. ¿Qué suponían las autoridades sobre el destino que tenían 55.000 mazos de barajas?.
Arriesgaremos la idea de pensar, que la construcción de esa estructura legal – administrativa tendió a contener, de moderar la conducta social frente al juego, que la mayor preocupación estaba relacionada con el mundo del trabajo. Producida la Revolución de Mayo, el juego seguía siendo penado, pero aquel jugador que encontrado en infracción declaraba tener oficio alguno era exceptuado de reclusión, en caso contrario era ingresado al servicio de armas. Buenos Aires quedó totalmente militarizada, no solamente en relación a los recursos humanos, sino también en cuanto a las prioridades sobre el pobre erario público (76).
El gobierno criollo vio en su antecesor colonial síntomas de debilidad que le impedían desarraigar ciertas costumbres incivilizadas. Tal vez el orgullo ilustrado de los criollos no le permitió ver que la naturaleza humana no conoce de hitos fundantes. Tal vez la búsqueda del orden fue un fin en sí mismo – que les impediría incurrir en el caos que representaba la otra gran Revolución» – , y no el medio para crear una nueva sociedad como deseaban.
Además ¿hasta dónde, los impulsos moralizadores del Estado no tuvieron que ceder ante las necesidades fiscales? .
Tal vez, al igual que Viqueira Albán (78) – para Nueva España -podamos identificar, en el Buenos Aires tardo colonial, a los relajados y a los reprimidos.
Citas y notas:
(I) Mayo, Carlos A., Juego Sociedad y Estado en Buenos Aires 1730-1830, Editorial de la U.N.L.P., Argentina, pag.164.
(1) Citado en “El Centinela”, nro. 27, Buenos Aires, domingo 2 de febrero de 1823, en: Senado de la Nación, Biblioteca de Mayo, Buenos aires, 1960, Tomo IX, Periodismo, Segunda Parte, p. 53.
(2) Pietschann, Horst, El Estado y su evolución al principio de la colonización española de America, Mexico, F.C.E., 1989, pp.123:128.
(3) Le Riverend Brusone, Julio, La Habana, Madrid, Ediciones Mapfre, 1992, (VIII-7).
(4) Trocoivis, Emilia, Caracas, Madrid, Ediciones Mapfre, 1992 (VIII-2)
(5) Puyo, Fabio, Bogotá, , Madrid, Ediciones Mapfre, 1992, (VIII-9)
(6) de Ramón, Armando, Santiago de Chile, Madrid, Ediciones Mapfre, 1992 (VIII-6)
(7) Gunter Doering, Juan y Lohmann Villena, Guilermo, Lima, Madrid, Edciones Mapfre, 1992 (VIII-4)
(8) Viquiera Alban, Juan Pedro, ¿Relajados o reprimidos? Diversiones públicas y vida social en la ciudad de México durante el Siglo de las Luces, México, F.C.E. 1987.
Lozano Armendarez, Teresa, La criminalidad en la ciudad de México 1800:1821, México, UNAM, 1987, p.146.
Taylor, William, B., Bebidas, homicio y rebelión en las ciudades mexicanas, México, F.C.E. 1992.
(9) Guerra, Francois-Xavier, Modernidad e independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, México, F.C.E., 1992.
(10) Según la Pragmática dada por Carlos III en 1771, Ver: Martinez de Sanchez, Ana, María, “Legislación sobre juegos prohibidos. Su aplicación en Córdoba en la segunda mitad del siglo XVIII”, en: Revista de Historia del Derecho, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 1992, pp.:249.
(11) Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias, Madrid, 1943, (3 tomos), Libro VII, Título II, p.352.
(12) A.G.N., Bandos, Libro 44, 1777-1790.
(13) Martinez de Sanchez, Ana, María, “Legislación sobre juegos prohibidos. Su aplicación en Córdoba en la segunda mitad del siglo XVIII”, en: Revista de Historia del Derecho, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, 1992, pp.:243:271.
(14) A.G.N., Bandos, Libro 1,Fj.91.
(15) Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias, Madrid, 1943, (3 tomos) Libro VII, Título II, p.352
(16) A.G.N., Sala IX, División Colonia, Bandos, Libro 1, Fj.306:308.
(17) A.G.N., División Colonia, Bandos, Libro 8, fj.189:194.
(18) Acuerdo del Extinguido Cabildo de Lujan, Bandos, 1774, fj.80-81 v, La Plata, Talleres Impresores Oficiales.
(19) A.G.N., Sala IX, División Colonia, Bandos, Libro 8, fj.189-194.
(20) A.H.P.B.A., Real Audiencia, Exp. 5.5.68.21.
(21) A.G.N. Registro Judicial, 34-4-73-16-1827.
(22)A.H.P.B.A., Juzgado del Crimen, 5.5.66.29 (1789).
(23)A.H.P.B.A., Juzgado del Crimen, 5.5.79.6 (1791).
(24) Hay que recordar que en la Corona española, no existía la separación de poderes –como lo entendemos hoy en día-. En el derecho indiano se reconocían cuatro grandes categorías de funciones: el gobierno, la justicia, la guerra, y la administración de la real hacienda. De tal manera la división de funciones no siempre coincidía con una idéntica separación de funcionarios. Ver: Zorroaquín Becú, Ricardo, La organización Judicial argentina en el período hispánico, Buenos Aires, Editorial Perrot, 1981,p.18
(25) Moro, Campanella y Bacon, Utopías del Renacimiento, México, F.C.E., 1981.
(26) Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias, Madrid, 1943, (3 tomos) Libro VII, Título II, p.352.
(27) Memoria de los Virreyes del Río de la Plata, Buenos Aires, Editorial Bajel, 1945, p.43.
(28) Martínez de Sanchez, Ana María, “Legislación sobre juegos prohibidos….”, op.cit., p.251.
(29) A.H.P.B.A. Real Audiencia, Exp., 5.5.72.27 (1786), autos contra Asencio mulato esclavo de Don vicente Ferrer Armani por habér herido a Lucas Castro.
A.H.P.B.A. Real Audiencia, Exp., 5.5.68.21 (1792), Causa Criminal contra Tadeo Salazar por haber herido a Fermín Cabrera.
A.H.P.B.A. Exp., 5.5.79.32, (1823) Causa criminal seguida de oficio contra Antonio Pérez por haber herido a Sergio Villagrán.
A.H.P.B.A., Exp. 5.5.74.26 (1823) Causa Criminal contra Miguel Achar por haber herido a Cornelio Rodríguez.
(30) A.G.N. Bandos, Libro 2, 1741-1763, fj.120-1 (1760).
(31) A.G.N. Bandos, Libro 4, 1777-1790, Fj. 31 (1778).
(32) A.G.N. Bandos, Libro 4, 1777-1790, Fj.213-214 (1778).
(33) A.H.P.B.A., Juzgado del Crimen, Exp.34.1.18.32, año 1793.
(34) Memoria de los Virreyes del Río de la Plata, Buenos Aires, Editorial Bajel, 1945, p.546.
(35) Martínez de Sanchez, Ana María, “Legislación sobre juegos prohibidos….”, op.cit., p. 255.
(36) A.G.N., Bandos, Libro 2, 1741-1763, fs. 133-134 (1756)
(37) A.G.N., Bandos, Libro 3, fs. 223, (1771).
(38) A.G.N.Bandos, Libro 3, fs.223. (1771).
(39) ) Acuerdo del Extinguido Cabildo de Lujan, Bandos, 1774, fj.82-83 v, La Plata, Talleres Impresores Oficiales.
(40) Memoria de los Virreyes del Río de la Plata, Buenos Aires, Editorial Bajel, 1945, p.225.
(41) A.H.P.B.A., Real Audiencia, Exp. 5.5.68.21 (1792).
(42) A.G.N., Sala IX, Hacienda, 33-1-4, Leg. 18, Exp.414, (1780), Fj. 5v.,6.
(43) Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias, Madrid, 1943, (3 tomos) Libro VII, Título II, p.389.
No solamente la ciudad de Buenos Aires padecía de la aflicción al juego por parte de las ”clases distinguidas”, también la sociedad del México Virreinal veía como proliferaban estos “vicios” entre oidores y clérigos que además prestaban sus casas particulares haciendo que esta actividad fuera muy difícil de controlar, ver:
Lozano Armendarez, Teresa, La criminalidad…, op.cit., pp. 146:147.
(44) Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias, Madrid, 1943, (3 tomos) Libro VII, Título II, p.352.
(45) Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias, Madrid, 1943, (3 tomos) Libro VII, Título II, p.352.
(46) Martínez de Sanchez, Ana María, “Legislación sobre juegos prohibidos….”, op.cit., p. 249.
(47) Martínez de Sanchez, Ana María, “Legislación sobre juegos prohibidos….”, op.cit., p. 259.
(48) A.H.P.B.A., Real Audiencia, 5-5-68-10.
(49) Cordero, Hector, Como era Buenos Aires, Bs.As., De Plus Ultra, p.49.
(50) Cordero, Hector, Como…, op. Cit., pp. 48-49.
(51) Halperin Donghi, Tulio, Hispanoamérica después de la independencia, Bs.As., Paidos, p. 109.
(52) A.G.N., Sala X, Bandos, 2-10-5, 2 de febrero de 1811.
(53) Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires, Libro V, 1825.
(54) Registro Oficial del Gobierno de Buenos Aires, Libro II, 1822.
(55) Acuerdos del Extinguido Gobierno de Buenos aires, Serie IV-TomoVIII-Libros XXIX a LXXXIII (1818-1819).
(56) Acuerdos del Extinguido Gobierno de Buenos aires, Serie IV-TomoVIII-Libros XXIX a LXXXIII (1818-1819).
(57) Citado en “El Centinela”, nro. 27, Buenos Aires, domingo 2 de febrero de 1823, en: Senado de la Nación, Biblioteca de Mayo, Buenos aires, 1960, Tomo IX, Periodismo, Segunda Parte, p. 89.
(58) Halperin Donghi, Tulio, Revolución y Guerra, Buenos Aaires, Editorial Siglo XXI, p.209.
(59) Arias Divito, Juan Carlos, “La renta de los naipes en Buenos aires (17778_1812)”, en Res Gesta (26), Buenos Aires, U.C.A., Facultad de Derecho y Sociales, Instituto de Historia, julio-diciembre 1989, p.29.
(60) Arias Divito, Juan Carlos, “La renta…” op.cit., p.30.
(61) Arias Divito, Juan Carlos, “La renta…” op.cit., pp.:44-46.
(62) A.G.N., Sala IX, Cabildo, Leg.9.19.9.4. (1804), Sala IX, sección Gobierno, Tribunales, 9-36-4-4-, Leg. 75, Exp.22 (1809).
(63) A.H.P.B.A., Real Audiencia, 5-4-56-3 (1790).
(64) A.G.N., Sala IX, Real Audiencia, 33-1-4, Leg. 18, Exp.414, (1780).
(65) A.H.P.B.A., 5-3-46-6 (1819).
(66)) Acuerdos del Extinguido Gobierno de Buenos aires, Serie IV-Tomo VIII-Libros XXIX a LXXXIII (1818-1819).
(67) Memoria de los Virreyes del Río de la Plata, Buenos Aires, Editorial Bajel, 1945, p.519.
(68) Martínez de Sanchez, Ana María, “Legislación sobre juegos prohibidos….”, op.cit., p. 270.
(69) A.G.N., Bando, Libro 8, fl. 189-194.
(70) A.G.N., Bando, Libro 5,fFl 18 al 192; Libro 8, fl. 39-341.
(71) A.G.N., Bando, Libro 7, fl. 29 al 303; Libro 8, fl. 39-341.
(72) Elía O.H. y Pardo, P.T., Lotería Nacional (Antecedentes Originarios hasta 1895), Buenos aires, academia Nacional de la Historia, 1970, s/p. en el texto original.
(73) A.G.N., Sala IX, Hacienda, 33-1-4, Leg. 18, Exp. 414, (1780), fj.5.
(74) ) Martínez de Sanchez, Ana María, “Legislación sobre juegos prohibidos….”, op.cit., p. 270.
(75) » … Cual no sería el triunfo, y que poderoso el ejemplo, si como vemos a cuatro miserables á quienes muchas veces la pobreza, la falta de educación, han precipitado en este vicio, cuya práctica les ha retribuido el premio de arrastrar una cadena por las calles, viéramos a uno, a dos, a veinte de aquellos grandes personajes empedrando el piso de las mismas, y ofreciendo el espectaculo de un pueblo donde !a justicia se ejercita siempre sobre el crimen, bien se hallse este en un pigmeo, ó bien lo cometiese un gigante! ( hay) un principio existente en nuestra leyes, pero cuya práctica ha estado tan lejos de los hombres, como parecen haber estado distantes de ella las intenciones de los que las han dictado … la ley es una misma para todos… La policia … debe seguir al vicio, y hacerle fuego en cualquier parte que lo encuentre; arrastre por las calles un sombrero engalonado, ó un gran bastón con puño de oro: entonces diremos a boca llena… tenemos patria, tenemos libertad … y la autoridad sacará fruto de sus gra nades esfuerzos para montar las instituciones sobre la moral de los ciudadanos. De lo contrario aquellos lobos han de arrastrar siempre á los tiernos corderillos …»
Citado en «El Centinela», nro. 65, Buenos Aires, domingo 19 de octubre 1823, en: Senado de la Nación, Biblioteca de Mayo Buenos Aires, 1960, Tomo1X, Periodismo, Segunda Parte, p.8918
(76) Halperin Donghi, Tulio, revolución y Guerra, Buenos Aires, Ediciones Siglo XXI, pp.: 208-209.
(77) Guerra, Francois – Xavier, Modernidad e independencia. Ensayos sobre las revoluciones hjispánicas, México, F.C.E., 1992.
(78) Viquira Albám, Juan Pedro, ¿Relajados o reprimidos?, op.cit., pp.: 267-280.
Ediciones: Maximiliano Van Hauvart, Estudiante UNMdP.